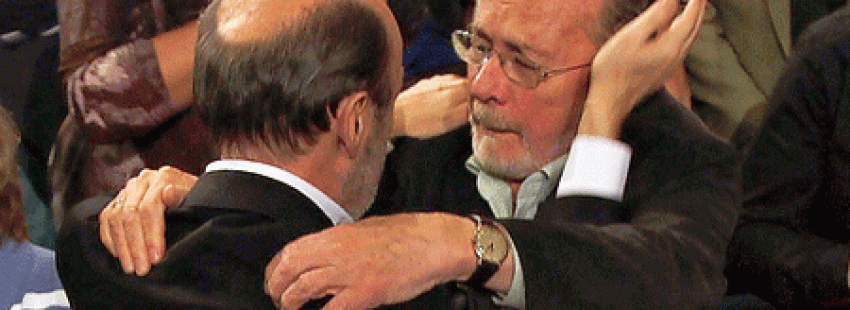JUAN RUBIO, director de Vida Nueva | Conmovedoras lágrimas del candidato socialista y sus colegas de partido en las canchas mitineras del País Vasco. Ya lo decía Lope de Vega: “No sé yo que haya en el mundo palabras tan eficaces ni oradores tan elocuentes como las lágrimas”. Solo ante ellas era capaz de reaccionar y arrodillarse Oscar Wilde. El llanto consuela y relaja. Hay llantos de dolor y de arrepentimiento; llantos de rabia y de impotencia; llantos de ternura y de emoción. Las lágrimas cayeron sobre España la tarde del jueves, embajadoras de esta lluvia otoñal que acaricia la sequía.
A los encapuchados de ETA no pudimos verles las lágrimas, pero sí pudimos ver las de quienes tienen la fuente seca de tanto llorar, las víctimas del terrorismo, no citadas por los encapuchados y esa cuadrilla que les sirve de albaceas y testaferros, que seguían hablando de lucha armada, de autodeterminación, de derechos de un país soberano, aunque ataquen el principal derecho, como es el de la vida.
A los encapuchados no les vimos las lágrimas. Se las vimos a huérfanos, viudas y padres. Y no solo en aquellas tierras norteñas, sino en todos los rincones de España. El problema del terrorismo no es solo un problema vasco, sino de todo este país, que bien ha pagado con su sangre el capricho sangriento de una serpiente bien alimentada en guaridas escalofriantes y en lenguajes ambiguos.
En estos días han corrido lágrimas de alegría en aquellas tierras y cierto escepticismo en el resto, que aún espera que entreguen las armas, pidan perdón por su crímenes, entreguen a los asesinos aún ocultos y pasen una cuarentena inhabilitados para la vida política. Entonces, la alegría será completa y general. Pero hay que conceder un abrazo de alegría a los más sufridos, los vascos que han visto cómo una cuadrilla de bandoleros les ha borrado durante cincuenta años la grandeza de su noble tierra.
Y, en justicia, hay que reconocer que también la Iglesia ha llorado con lágrimas de horror ante el dolor. No es justo negar a la Iglesia su compromiso con la paz, pese a que algunos de sus ministros no estuvieron a la altura de las circunstancias. La Iglesia ha hablado y mucho. No hay más que ver los textos de muchas homilías o cartas pastorales, personales o conjuntas. Nadie puede negar a la Iglesia sus desvelos por la paz. Ha sabido llorar con los que lloran, aunque también ha tenido que consolar a las madres de etarras encarcelados o heridos. Falta reconocer la labor samaritana de la Iglesia en esta vorágine política que quiere rentabilizar todo.
La importancia de las lágrimas no son ellas en sí, sino lo que las produce, así como la sangre no es importante, sino la herida de la cual brota. “Las lágrimas son la sangre del alma”, que diría san Agustín. Invito a la Iglesia a seguir derramando sus lágrimas solidarias para ayudar a la sociedad a perdonar, a reconciliarse, a no dejar de lado la justicia, a estar cerca de todas las lágrimas y no solo las de una parte. Pero para que todo eso sea posible, hará falta un compromiso más eficaz.
Tengo mis lágrimas supendidas. Acepto las lágrimas de Rubalcaba y Patxi López. Me solidarizo y compadezco de las lágrimas de las víctimas, mientras espero que ETA se disuelva y sus secuaces sean derrotados en las urnas. Será entonces cuando yo derrame mis lágrimas…
director.vidanueva@ppc-editorial.com
- A ras de suelo: Ceballos deja un hueco, por Juan Rubio
En el nº 2.774 de Vida Nueva.