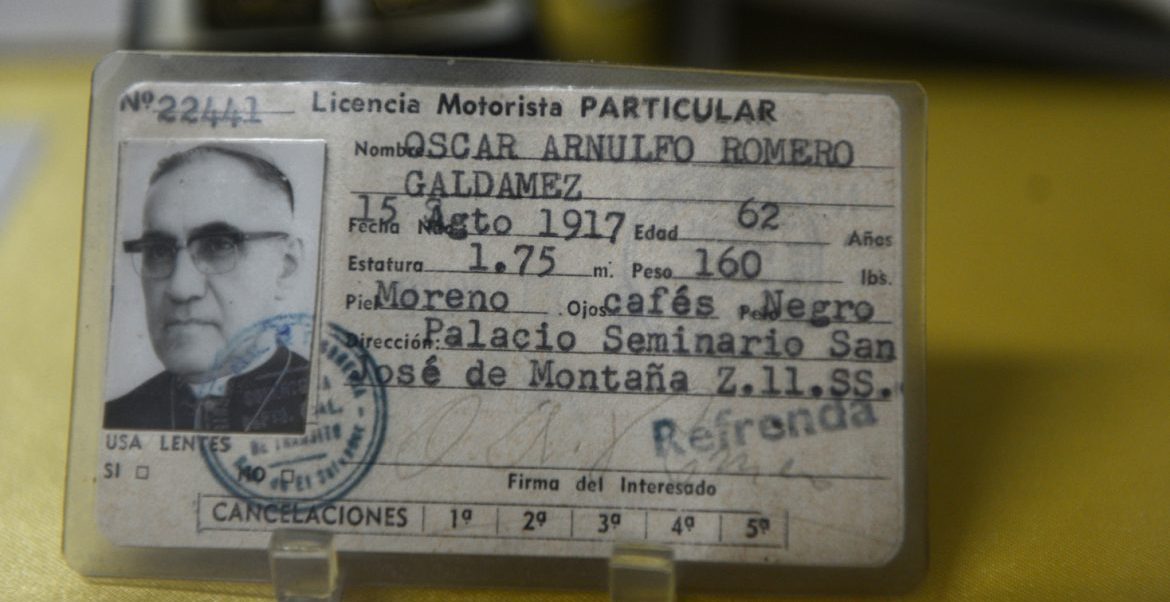Una de las primeras cosas que hemos entendido quienes hacemos este periódico -L’Osservatore Romano- es la condición temporal de nuestro trabajo: la información vaticana tiene que ver con el presente, no con el pasado. Sin embargo, el pasado es algo que irrumpe de la nada bajo las formas más inesperadas. Y lo hace con contundencia, a través de documentos, testimonios y recuerdos que son la historia y memoria, en este caso, de monseñor Óscar Romero, un servidor más de la Iglesia de Roma.
Desempolvando nuestros archivos, la crónica del 29 de mayo de 1977 nos lo confirma: en la página 4, un artículo simple pero muy detallado nos narra las distintas visitas de cortesía que varios obispos de diversos países de América Latina realizaron a nuestras oficinas durante los primeros meses de ese año. Entre ellos se encontraba monseñor Óscar Romero que visitó la sede de nuestro semanal durante los primeros días de abril.
Tal y como afirma el artículo: «Desde que se hizo cargo del gobierno de la arquidiócesis, está fomentando con diversas iniciativas, la difusión de las enseñanzas del Papa —por medio de suscripciones a L’Osservatore Romano— entre sacerdotes, seglares, movimientos apostólicos y comunidades religiosas» dejándonos además en esa ocasión un detallado elenco, con nombres y apellidos, para realizar las suscripciones a las 104 parroquias de su diócesis.
Un pequeño episodio «público» de entre los muchos que ha habido y no han transcendido. La notoriedad no se encontraba entre las prioridades de la vida cotidiana de un hombre de la institución eclesiástica, de un obispo, que como tantos otros en aquellos difíciles tiempos, demostraba también de esta manera su pertenencia al cuerpo de la Iglesia de Roma. Amable, cordial, cercano a los sacerdotes de su diócesis pero además muy exigente con la disciplina eclesiástica, con la obediencia a la Iglesia y con el estricto uso de los hábitos religiosos y de los ornamentos sagrados.
Primera homilía transcrita
Por aquel entonces, Romero ya había sido marcado profundamente por el asesinato del sacerdote Rutilio Grande y había celebrado la histórica misa exequial del 14 de marzo de 1977, por los tres asesinados, junto a más de 150 sacerdotes y más de 100.000 personas reunidas en la catedral.
Aquella fue la primera homilía transcrita que se tiene del entonces arzobispo de El Salvador. Para dicha predicación se inspiró en una afirmación de Pablo VI, de quien era profundamente devoto, sobre lo que es el verdadero liberador cristiano. Pues se da el caso de que casi toda la doctrina de la liberación cristiana de Romero se remite a la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi.
El contexto salvadoreño de 1977, en donde Romero desarrolló su actividad pastoral, es fácil de retratar a través de algunos datos inequívocos: el 65% de su país era campesino, entre los cuales un 40% de ellos eran analfabetos, más de un 80% no tenían agua ni servicios higiénicos en sus humildes casas y más de un 92% carecían de energía eléctrica. También existía una minoría rica y extraordinariamente fuerte que poseía más del 77% de la tierra. En El Salvador, 2.100 familias tenían tanto como el resto de todas las familias del país.
Amenazados. Esa era la palabra habitual que circulaba entre los cristianos de El Salvador. Amenaza y pobreza como dos conceptos aparentemente incompatibles, pero fundidos en una violencia sin igual entre los años 70 y 80 en América Latina de mano de las dictaduras y sus brazos armados.
Las dificultades del obispo
Monseñor Romero sentía el peso de la responsabilidad que suponía, durante esos primeros meses, su nueva sede episcopal y a la luz de la situación en la región, necesitaba sentirse escuchado y animado. Pero la distorsión sobre su vida junto a la incomprensión de su pensamiento, en gran parte fruto del desconocimiento de esa realidad lejana que era y es en Europa América Latina, le crearían no pocas dificultades.
En esos años América Central se convertiría en una de las áreas estratégicas de la «Guerra Fría» en el continente e incomprensiblemente la acción pastoral de muchos sacerdotes y miembros de la Iglesia fue vista, desde una perspectiva bipolar del mundo, con espejos curvos que deforman la imagen de los objetos que reflejan.
Monseñor Romero exhortaba a un humanismo discreto, inquieto e incansable. Se presentaba a los poderosos de la tierra y a los humildes, transmitiendo a todos por igual el mensaje de amor y de esperanza, con la firmeza de la caridad que había podido admirar y conquistar. Algunos días antes de partir hacia Roma en 1977, en la fiesta de la Pascua, dio a conocer el 10 de abril su primera Carta Pastoral.
Contra la calumnia
Fue en su saludo de presentación a sus fieles y a tan solo 45 días de su nombramiento cuando tuvo que puntualizar que «en esta Arquidiócesis que, desde su fidelidad al Evangelio, rechaza la calumnia que la quiere presentar como subversiva, promotora de violencia y odio, marxista y política; en esta Arquidiócesis que, desde su persecución, se ofrece a Dios y al pueblo como una Iglesia unida, dispuesta al diálogo sincero y a la cooperación sana, mensajera de esperanza y amor».
Este documento, donado en una sencilla fotocopia por Romero a L’Osservatore Romano durante su visita, representa una verdadera hoja de ruta del pensamiento teológico pastoral de monseñor Romero en donde la insistencia incansable hacia la referencia del «camino de la conversión de los corazones» como alternativa a la violencia, conduce de pleno a la bella fórmula de Pablo VI de la vocación para construir la «civilización del amor». Es decir, el progreso y la historia de los hombres se mueven por el amor y hacia el amor.
Porque en la teología cotidiana de Romero entre la Iglesia y el mundo, el único camino posible —poco fácil, pero recto— pasa por Cristo. Romero amó a la Iglesia, se entregó totalmente a ella. Sin limitaciones. Su fidelidad dinámica le condujo, en efecto, a un inevitable «martirio».
Protagonismo de los pobres
Y su herencia pastoral, basada en un grande esfuerzo para que las reformas del Concilio Vaticano II no se interpretasen en clave de ruptura, ha permitido retomar además un protagonismo histórico de solidaridad con los pobres de América Latina que la Iglesia había perdido.
También hay que señalar que, en el espacio religioso, la pérdida de monseñor Romero tuvo algunas consecuencias directas del todo inesperadas. Se trata de la proliferación de sectas, en algunos países de América Central, en particular en Guatemala y El Salvador, marcadas por un mesianismo religioso que nada tiene que ver con el Evangelio las cuales estaban al orden del día.
Sin duda la historia de la Iglesia agradecerá a monseñor Óscar Romero su defensa tenaz del aspecto más trascendental que roza al misterio de Dios: la vida humana en sus fuentes, en su curso y en su fin. «Si me matan, resucitaré en la lucha del pueblo salvadoreño». Hoy es evidente que esa profecía no era una simple metáfora de ocasión, sino la expresión de un conocimiento real del Pueblo de Dios, pasado y presente.