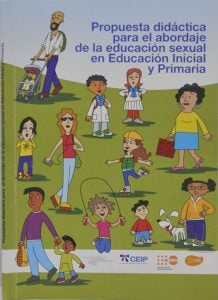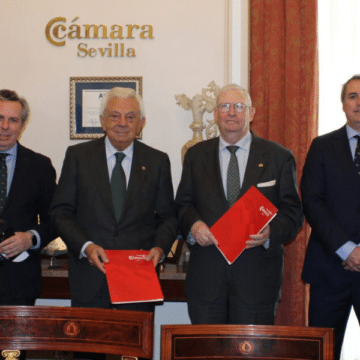“Nos están imponiendo una ideología”. Eso es lo que la Iglesia uruguaya está denunciando hace un tiempo con respecto a los programas de educación sexual del gobierno, principalmente en la figura del cardenal Daniel Sturla. Pero en su voz se ha canalizado una preocupación que no es sólo de los católicos, sino de un sector mucho más grande de la sociedad (como probablemente el tema tampoco preocupe de verdad a todos los creyentes, más allá de las posturas oficiales). En los últimos meses esta polémica se ha potenciado a raíz de la publicación de una guía de educación sexual para los maestros de la escuela pública y del posterior lanzamiento de un curso virtual alternativo de la Iglesia Católica para padres y educadores titulado Aprender a amar.
Libertad de expresión, igualdad de derechos, laicidad, valores y regulación estatal son sólo algunas de las dimensiones que conforman el denso entramado de esta polémica sensible y compleja. ¿Qué está en juego detrás de este conflicto? ¿Qué legitimidad tienen las propuestas y reclamos de unos y otros? ¿Qué tipo de soluciones exigen los tiempos actuales para estas nuevas problemáticas que vemos surgir con más fuerza? Probablemente esta columna no logre responder del todo ninguna de esas preguntas, pero con un poco de suerte ayudará a reflexionar sobre ellas y a superar la polaridad o reduccionismo con el que suelen dar estas discusiones. Porque, al final del día, no es un enfrentamiento entre cuadros de fútbol.
Delimitando la arena del respeto
Uno de los principales temas en juego aquí es el de la diversidad sexual y qué decimos de ella, tanto a nivel de orientación sexual como de género –término polémico, ya que justamente el conflicto surge porque un sector de la sociedad no comparte la llamada perspectiva de género–. “¿Por qué el Estado no se limita simplemente a promover el respeto y la convivencia, en vez de ponerse a decirnos lo que está bien y lo que está mal?”, se preguntan varias personas de a pie. No entienden por qué se busca brindar tal nivel de legitimidad y respaldo en el sistema educativo a estas opciones, y menos que se comience desde tan tempranas edades. Hoy ya casi nadie sostiene un discurso explícito de discriminación o represión ante la diversidad sexual –al menos no abiertamente–, pero sí hay muchos que piensan que con estas iniciativas se está promoviendo algo que no se debería promover.
Al discutir sobre la cuestión del respeto y la convivencia últimamente solemos enredar dos niveles que tienen su particularidad propia: el de la acción y el del pensamiento. En el primero se ubican la ofensa, la agresión, la desigualdad de oportunidades, la segregación y miles de actos similares. Es claro que todo esto es inadmisible en una república democrática, y que cualquier conducta en esta línea debería ser censurada e incluso penada cuando corresponda. Más aun, todo cristiano coherente debería denunciar y combatir estos actos de violencia con el mismo celo con el que se enfrenta a cualquier situación que genere sufrimiento en el prójimo.
En el plano de la acción, esto está muy claro. Pero ¿qué ocurre en el nivel de lo que cada uno piensa o cree en su fuero íntimo? Sobre la homosexualidad, por ejemplo, hay personas que siguen pensando que es algo desordenado o antinatural. Algunos llegan a utilizar la palabra patológico, o, sin saber mucho cómo catalogarlo a nivel técnico opinan sencillamente que es algo “que está mal”. Otros, generando menos polémica, dicen que no es una opción que nos conduzca por el camino que Dios quiere para nosotros.
La pregunta aquí es: ¿tiene alguien derecho a pensar lo que quiera (o pueda) sobre un asunto así de controversial? Incluso en el error, ¿debemos o no tener esa libertad? A nadie le gusta encontrarse con una persona que piensa que su condición es patológica, cuando uno está convencido de que lo suyo es algo completamente sano y natural. Pero, ¿hace esto de por sí censurable a la persona que lo piensa? ¿Se puede decir que ese pensamiento, sin que sea traducido de ninguna manera a la acción, constituye de por sí un acto de violencia?
¿Cuál sería la respuesta democrática y republicana este dilema? ¿Qué deberíamos pretender de la convivencia ciudadana, promovida y garantizada por el Estado?: ¿que se logre unificar lo más posible a la población detrás de la concepción más deseable?, ¿o que se pueda gestionar adecuadamente el disenso y vivamos en el respeto mutuo a pesar de la diversidad de nuestras ideas, incluso cuando éstas colisionen de la forma más cruda y absoluta?
Lo bueno, lo malo y el Estado
Para tratar de alinear a la población detrás de lo que es bueno, primeo habría que sortear el escollo de cómo resolver qué formas de pensar son deseables y cuáles no a nivel oficial, y quién tiene la autoridad para definirlo. A nivel histórico los consensos sociales han estado siempre en continua transformación, sin importar el tema del que se trate. Así como hay cosas que en el pasado fueron promovidas y aceptadas por todos y hoy nos resultan escandalizantes, otras que supieron ser aborrecidas unánimemente, hoy se aplauden. Y así seguirá ocurriendo. Algunos más optimistas vislumbrarán en ello un camino de “progreso” o “evolución” –incluso desde argumentos teológicos–, mientras otros verán un recorrido más azaroso y menos lineal, o incluso de decadencia.
Teniendo en cuenta esto, una primera respuesta rápida sería decir que el pueblo en su conjunto –en la figura de las autoridades electas que lo representan– debería ser quienasumiera esta responsabilidad. Al fin y a cabo, ya están constantemente tomando decisiones en nombre de la sociedad y dictando, por ejemplo, qué es legal y qué no. En teoría, su opinión debería reflejar el sentir de la ciudadanía en ese momento histórico dado sobre el tema en cuestión. Pero se levantan otras interrogantes: ¿el sistema de gobierno podría decidir sobre cualquier asunto?, ¿o hay temas que deberían requerir mayorías especiales o mecanismos más amplios de consulta? ¿Refleja hoy en día el voto lo que la sociedad piensa sobre este tipo de cuestiones vinculadas a lo moral? ¿Está la ciudadanía preparada para poder resolver sobre estos temas? ¿Tenemos los instrumentos democráticos necesarios para resolver estos problemas?
El tema es complejo porque hasta el momento no le hemos exigido al Estado que defina “lo que está bien” y “lo que está mal”. Es decir, no le hemos pedido al Estado que sea una autoridad en temas de moral, al menos nunca tan explícitamente. Sí le pedimos que defina lo que está permitido y lo que no, lo legal y lo ilegal. Esto es en algún punto parecido, pero no es lo mismo. Personalmente se me ocurren varias cosas legales que me parecen inmorales, así como también algunas que son ilegales pero que no me generaría ningún conflicto moral hacerlas.Sin embargo, quedarse sencillamente con la idea de que legalidad y moralidad son cosas totalmente separadas también es incurrir en un autoengaño.
De algún modo, la ley siempre dicta moral, aunque no sea a nivel unívoco o explícito. Con esto tiene que ver, por ejemplo, la preocupación de muchas personas por la legalización de la marihuana: “si el Estado dice que es legal, mucha gente va a interpretar de eso que fumar marihuana está bien”. Por más que no sea realmente lo que se esté afirmando, es la señal que se envía. Y en los hechos, más allá de lo que ocurra en las disquisiciones eruditas, el que algo sea legal o no suele ser un argumento muy fuerte en las discusiones que tiene la gente real acerca de lo que está bien y lo que está mal. O más todavía en los lineamientos que los padres tratan de marcar a sus hijos.
El problema puede entenderse mejor en un contexto de época. Si bien es discutido en la academia, y la terminología nunca termina de ser del todo clara, muchos autores hablan de que hace más o menos 50 años pasamos de la modernidad a la posmodernidad. Eso significa muchas cosas pero, simplificando y yendo al caso, habla de un pasaje de la homogeneidad y lo monolítico a la heterogeneidad y pluralidad. Sin duda en toda época existieron disidentes, vanguardistas y renegados, pero hace no tantos años atrás seguro podíamos establecer con más soltura qué pensaba “la sociedad” sobre una enorme cantidad de temas. Qué está bien y qué está mal, qué hay que promover y qué no, cómo debería uno vestirse, gestionar un hogar, criar a los hijos, tener una pareja o cortarse el pelo eran cuestiones claras.
Estoy caricaturizando un poco, pero el punto es que, más o menos, antes había un nivel significativo de consenso. Eso no existe más. O al menos no en ese grado, y probablemente continúe diluyéndose. Los puntos en los que podemos decir que genuinamente estamos de acuerdo como sociedad son cada vez menos. Y, ya sea que interpretemos eso como progreso y liberación, o como prevaricación y decadencia, se nos presenta un importante desafío: ¿cómo gobernamos nuestras sociedades cuando estamos de acuerdo en cada vez menos cosas? Antes la ausencia de una definición oficial de las cuestiones morales no se notaba tanto porque estos eran temas menos conflictivos. Cada momento tuvo sus polémicas, claro está. Pero quizás antes estuviesen más acotadas, tanto en sus dimensiones como en su cantidad, y no dejaba de haber un nivel de estructura y consenso mayor establecido. O, al menos, esa es la idea del pasado que se nos ha transmitido a los más jóvenes.
Hoy lo que muchas personas están –con o sin razón– sintiendo se puede expresar de esta manera: “El gobierno sostiene que lo que pienso o creo está mal, y quiere forzarme lo más posible para que cambie mi visión de las cosas. Además, pretende imponerlea mis hijos una educación que los forme en esa visión que no comparto”. Aquí ya no se apunta al plano de la acción, no es “el Estado quiere que yo no cometa acciones de discriminación o violencia”, sino que el objetivo es lo que uno piensa y lo que pensarán las futuras generaciones.
Probablemente a muchos simplemente el pensar en un Estado que quiera activamente moldear las creencias o la forma de pensar de las personas nos resulte pavoroso, a niveles orwellianos. Pero, por otro lado, este no es el único tema en el que la autoridad pública se esfuerza activamente por transformar nuestra forma de pensar o sentir. Lo podemos ver en innumerables campañas de bien público. Nadie se escandalizaría al decir “me están queriendo convencer de que reciclar la basura eses bueno y contaminar es malo”, o porque le estuvieran inculcando a sus hijos en la escuela que abusar del alcohol “está mal”. ¿Dónde está la diferencia? ¿Es porque entendemos que esto se da en temas menores?, ¿o que la sexualidad es un asunto más sensible? ¿Es, quizás, porque en definitiva existe un mayor consenso en estas posturas que en otras? ¿Qué es, en definitiva, lo que escandaliza?: ¿que se quiera imponer algo, o el contenido en sí de esa imposición? ¿Será que sólo tendemos a notar que algo se nos impone cuando estamos en desacuerdo con ello?
Tampoco sería trasnochado pensar que todos los sistemas en la historia han promovido ciertas ideas de lo que es deseable y de lo que no lo es. Y muchas veces con claros efectos. Tal vez en esto tampoco haya nada nuevo bajo el Sol, y la indignación se de porque el contexto actual nos habilita a ver más claramente el proceso.
Laicidad: una definición encarnada
En Uruguay –el país más laico y probablemente más laicista del mundo– la misma palabra laicidad ha recorrido un camino de lo más interesante y complejo, al punto de adquirir un significado y un uso bastante único. Aquí el concepto ha trascendido su referencia primera a lo religioso exclusivamente y muchas veces se utiliza para hacer referencia a otras cuestiones. Siendo muy sintéticos, por laicidad se hace referencia a la debida neutralidad que le corresponde mantener al Estado y las instituciones públicas –en especial las de enseñanza– frente a casi cualquier tema en el que existan diversas opiniones. Es la idea de que el Estado no debe “tomar partido” en cuestiones que no son de su estricta incumbencia. La religión es sin duda el caso más claro, pero si una maestra empezara a promover el marxismo o el liberalismo económico en sus clases, en Uruguay eso se catalogaría inmediatamente como falta de laicidad. Para dejarlo bien claro: si un día el intendente de Montevideo decidiera colgar una gran bandera del cuadro Peñarol en la fachada del Palacio Municipal, muchos uruguayos no sólo diríamos que es una falta de criterio y de respeto, sino también un enorme atentado a la laicidad.
Éste ha sido el principal argumento de los detractores de la guía de educación sexual que sacó hace algunas semanas el gobierno. En un contexto nacional donde la Iglesia católica se entiende a sí misma como una minoría con relativamente baja incidencia en la sociedad, con muy buen criterio la institución decidió no salir a decir que lo que el gobierno pretendía enseñar con su guía estaba mal, a secas, sino que era violatorio de la laicidad. O, en otras palabras: “Habemospersonas que no compartimos la mirada que este material propone y quisiéramos que en las instituciones educativas que elegimos para nuestros hijos –al menos en las no estatales–se nos permitiera enseñar estas cosas desde otro punto de vista”. ¿Es o no legítimo el planteo?
Esto nos lleva a su vez a una pregunta aún mayor: ¿Debería el Estado dictaminar todos los programas de todas las materias de las instituciones educativas? ¿No podría la sociedad civil (en este caso los colegios “privados”) tener más margen de decisión a la hora de resolver qué quiere enseñar a sus niños y cómo quiere hacerlo? Sin duda el Estado debe proveer un marco y garantizar ciertos contenidos y estándares mínimos, pero, ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son los legítimos espacios de autonomía? Si bien una buena discusión sobre esto excede las posibilidades de la presente columna, no deja de ser un importante costado del problema.
La necesidad educativa de un punto de vista
Esta idea criolla de laicidad no está exenta de sus complejidades y paradojas. ¿Se puede ser neutral cuando se enseña historia? Y no me lo pregunto sólo de la historia reciente, donde el asunto es más escabroso, sino de cualquier tema: al darle tanta centralidad a la historia europea, ya no se está siendo neutral. ¿Se puede ser imparcial al definir qué textos entran en un programa de literatura, o qué temas se trabajan en filosofía? Más allá del nivel de acierto o error de nuestros programas actuales, el punto es que la neutralidad resulta imposible.
En un momento los manuales escolares dejaron de hablar de “el descubrimiento de América” para hablar de “la conquista de América”, y sin duda en ese giro entran en juego tomas de postura e ideologías. Pero ese cambio pasó prácticamente inadvertido. ¿Por qué nadie pensaría que esto atenta contra la laicidad, pero sí acusarían de ello a la maestra que promoviera el marxismo en sus clases? En ambos casos tenemos la adopción de una perspectiva, que puede ser defendible pero también cuestionable. La clave probablemente esté de nuevo en el consenso: sólo entendemos comofalta a la laicidad la toma de postura en temas en los que como sociedad no estamos de acuerdo.
Asimismo, ya hemos escuchado hasta el cansancio el discurso de la actual “pérdida de valores” y el reclamo constante al sistema educativo de que “eduque en valores”, especialmente el escolar. El tema es que desde la perspectiva uruguaya esto nos lleva a una contradicción, ya que para educar en valores es necesario definir cuáles son esos valores que se quieren promover. No se puede trasmitir valores desde la “neutralidad”, ni desde una fundamentación científica aséptica. No pueden transmitirse desde la laicidad absoluta: es necesaria una toma de postura.

Afirmar que ya no existe un núcleo duro de valores compartidos puede parecer un poco exagerado, y tampoco estoy sosteniendo que no quede ninguno. Algunos, como la amistad o el respeto, nadie, o casi nadie, los pondría en cuestión. A nivel de discurso, por lo menos, todo padre le habla a sus hijos de la solidaridad, aunque varios a la vez les dicen que no presten sus útiles en la escuela, o les transmiten que uno debe preocuparse por sí mismo o su familia y no estar preocupándose demasiado por los demás. En varios colegios en los que existen propuestas de servicio o apostolado, por ejemplo, cada vez hay más padres que se quejan de que sus hijos pasen el fin de semana o algunos días de sus vacaciones en barrios carenciados participando de estas actividades. La disciplina, que era un bastión del modelo educativo, hoy es cuestionada o incluso deslegitimada por algunos padres.
Más claro aun es esto con respecto a los valores más característicos de otra época, como el amor a la patria o la honradez. Y muchos ideales cristianos también están en tela de juicio: La austeridad, ¿sigue siendo un valor en la sociedad de hoy? ¿O estamos más preocupados por promover el anhelo de éxito y la ambición? ¿Sigue habiendo un consenso de que lo ideal es el amor para toda la vida?, ¿o ya es significativa la cantidad de gente que no lo ve siquiera como un ideal? ¿El ahorro?, ¿la mesura?, ¿la capacidad de sacrificio? ¿Y la diversidad?, ¿hasta qué punto? No me refiero aquí sólo a los casos en que una persona promueve un valora nivel de discurso pero luego es incoherente en su accionar, sino a quienes sostienen convencidos que no comparten ni siquiera que sean realmente un ideal al cual tender.
Realmente no creo que una escuela aséptica y neutral pueda ofrecer la educación que queremos y necesitamos. Para educar –y más aún cuando hablamos de la educación de los más pequeños, a quienes no se puede confundir con complejas explicaciones sobre la diversidad de corrientes de pensamiento– es necesario hacerlo desde alguna postura. Al margen de quién tuviera que definir dicha postura y de cómo debería hacerlo, es claro que esta nunca va a conformar completamente a todos. Pero, si bienes el Estado quien debería, de una forma u otra, definir esta toma de postura para la educación pública, volvemos a una pregunta anterior: ¿deberían los actores no estatales de la sociedad civil poder definir libremente la perspectiva desde la cual quieren educar? Siempre que cumpla con ciertos mínimos necesarios para asegurar la vida en convivencia democrática, claro está.
Para bien o para mal, al separarse de la Iglesia la escuela pública perdió el marco de referencia explícito desde el cuál podía discernir estas cosas y fundamentar sus opciones. Por un tiempo más el consenso social implícito siguió operando de una manera similar. Pero ahora, en un panorama mucho más heterogéneo y plural, se presenta un gran desafío y se plantean muchas interrogantes que responder. ¿Tenemos que volver a generar un consenso social con respecto a cuestiones morales y a los valores que queremos promover? ¿Es eso siquiera posible a esta altura de los acontecimientos? ¿Sería deseable? Los mecanismos democráticos representativos que hoy tenemos, ¿son el instrumento adecuado para que los gobiernos tengan la legitimidad necesaria para definir estas cosas? ¿Requeriría esto una participación más directa de la ciudadanía para resolver determinadas cuestiones? ¿Qué espacio de respeto a la diferencia y qué margen de acción se les debe dejar a las personas o colectivos que tengan posturas minoritarias?
“¡Eso me ofende!”
Esta expresión parece haberse vuelto uno de los reclamos de cabecera en países que ya llevan un poco más de recorrido en estos temas, especialmente en Estados Unidos. La sociedad de hoy tiende a preocuparse cada vez más de que las expresiones públicas no hieran la sensibilidad de nadie. Y si bien esto es sin duda una intensión loable, ¿hasta qué extremo es sensata?
Ya abordamos el problema de la libertad de pensamiento y, sin haber llegado a respuestas concluyentes, se hizo un planteo sobre la legitimidad o no del derecho de las personas a pensar lo que sea. Pero al pasar a hablar de la libertad de expresión ya hay un salto cualitativo en el que amerita detenerse: ¿Cualquier opinión o creencia puede ser expresada libremente?, ¿incluso en los espacios con mayor resonancia, como lo son los medios de comunicación, o cuando lo hacen figuras públicas reconocidas? Retomando el mismo ejemplo: ¿puede alguien decir en la televisión que piensa que la homosexualidad es antinatural o incluso patológica?
Para encauzar esta discusión creo que es necesario afinar nuestras definiciones de algunas palabras clave, como respeto, ofensa y discriminación. La pregunta central aquí es: ¿se necesita aceptar algo para respetarlo? Y no lo digo en el sentido de aceptar que exista o que pueda ser parte de la sociedad, sino en el sentido de comulgar con determinadas decisiones, acciones o estilos de vida que definen de cierto modo a una persona.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de discriminación? Lamentablemente en este punto no nos puede ayudar el diccionario, ya que la pregunta no es por la definición cristalizada que dan los académicos, sino por el uso que le damos en nuestra cotidianidad. Su significado original está vinculado al de discernir, diferenciar. Acercándonos más al uso al que nos referimos en este contexto aparecen también las ideas de separar o segregar. Y en su versión más fuerte encontramos la vulneración de derechos. Por eso hay que tener cuidado con la polisemia de los términos que utilizamos en nuestras regulaciones. Diferenciar, en su sentido más básico, es una operación profundamente humana y que sería imposible erradicar, aunque quisiéramos. Pero es distinta a la segregación o a el ejercicio de la violencia, ya sea física o simbólica.
¿Qué significa ofender?, ¿qué constituye una ofensa? ¿Es lo mismo decir que algo me ofende a decir que me parece reprobable, indignante o aborrecible? A nivel del su uso, el término parecería no referirse solamente al contenido de una expresión, sino que connotaría una cierta vulneración de la integridad moral de la persona. Pero, ¿no hay ideas, incluso ideas abstractas, que pueden ser tomadas como una ofensa personal por miembros del colectivo al que se refieren?
También se podría entender que la ofensa se constituye más por el modo y la forma que por su contenido: la misma idea puede expresarse de una forma respetuosa o como un insulto, y quizás allí esté la clave de interpretación. Tal vezlo censurable no sean las ofensas, sino los ataques. Pero, ¿todas las ideas pueden decirse de forma respetuosa?, ¿o existen algunas con un grado de violencia intrínseca tal que siempre constituirán un ataque? Decir por ejemplo, de manera muy cortés, que uno piensa que determinado grupo étnico es inferior, ¿no es siempre un acto de violencia, más allá de la forma?
Algunos sostendrían que la ofensa tiene que ver con algo de carácter más psicológico e individual, con la sensibilidad de cada uno más que con la naturaleza de lo dicho. ¿Dónde paso a tener le derecho legítimo a reclamar por algo que siento que me ofende?, ¿cuándo puedo exigir que eso se censure?
Mucho se ha discutido sobre esto con el caso de los negadores de la Shoá, el genocidio del pueblo judío a manos del nacismo. ¿Tiene un Estado el derecho de prohibirle a alguien la expresión de una teoría histórica, por más que sea falsa? ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? Hay algunos puntos en los que como sociedad hemos trazado la línea, como en el caso de la apología al odio, a la violencia o al delito. Pero muchas veces esa línea se vuelve difícil de discernir.
Creo firmemente que la censura es la mayor arma de doble filo a la que podemos recurrir, y que suele conllevar peligros infinitamente mayores a los males que pretende prevenir. Además, como herramienta ha mostrado no ser efectiva, ya que las opiniones siempre encuentran su manera de subsistir y circular. Más aún, muchas veces es esta misma represión la que les hace cobrar mayor fuerza y terminan estallando de forma estrepitosa, tomándonos por sorpresa ya que no pudimos ver su desarrollo a la luz. Algo de esto sospecho que fue lo que operó en acontecimientos como la elección de un feroz antagonista de lo políticamente correcto como presidente de Estados Unidos.
Finalmente, esta reflexión termina desembocando en el que quizás sea el meollo más profundo y antiguo de la filosofía política: la conveniencia de tener un Estado que controle y regule lo que pasa en las sociedades, o de dejar que las cosas se resuelvan en el libre juego de la pluralidad. Aunque siempre existen también respuestas en el medio. En el caso de la libertad de expresión, por ejemplo, creamos la figura del horario de protección al menor o la obligación de poner advertencias en las publicidades de bebidas alcohólicas, así como otros mecanismos que, sin llegar a prohibir la expresión,la regulan y la condicionan.
No son desafíos simples los que hoy nos toca enfrentar como sociedades. El grado de sofisticación y complejidad de los problemas que actualmente nos levantan en acalorados debates, tanto a nivel de los intelectuales como del ciudadano común, es cada vez mayor. Si bien siempre son las vanguardias quieneslogran abrir los caminos que hacen avanzar al mundo, y ellas por definición son siempre radicales, creo que es muy necesario que luego de esos impulsos primigenios vengan otros, más moderados y ya con una mirada más en frío, a evitar los desbordes de la revolución, a tratar de contemplar las dos caras de la moneda y las personas que entran en juego. Porque, al fin y al cabo, incluso los ideales más nobles suelen incurrir en excesos o fundamentalismos, y alguien tiene que velar porque la guillotina no extermine a todos los disidentes en su camino.