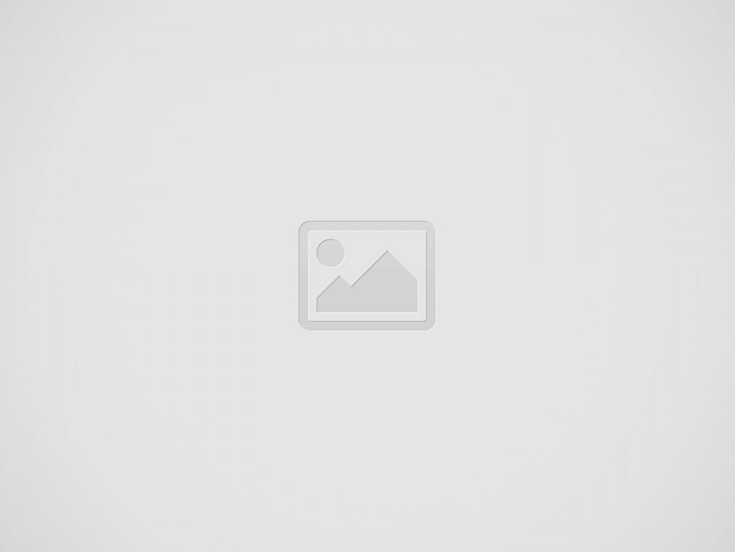

Cuando la gente de visita veía a los habitantes de aquel lugar, solía sorprenderse por lo despacio que caminaban. Tardaban siglos en recorrer aquellos inmensos pasillos sin fin. Los visitantes también acostumbraban a engañarse sobre los motivos que los llevaban a andar tan lentamente. La gente de fuera pensaba que era debido a su edad y sus achaques. Pero los de dentro sabían que la verdadera razón era bien distinta: allí dentro nunca había prisa, porque sencillamente no había ningún lugar al que ir.
Ellos llamaban a aquel lugar “el hoyo”, y el concepto resultaba muy esclarecedor cuando lo explicaban: “El que entra aquí ya no sale”. Allí los recuerdos habían invadido completamente el espacio a los sueños y ya no cabía esperar nada, solo esperar. Se esperaba la llegada de aquello de lo que todos huyen pero a lo que todos vamos, por mucho que corramos para
engañarnos.
Esta no era ni mejor ni peor que otras residencias de ancianos. En ella iban consumiendo los últimos días de su existencia, cada día un poco más mermados. El lunes alguien podía pasear por sí mismo hasta el banco del jardín en que da el sol por la mañana. Hoy ya no puede. La semana anterior era capaz de leer noticias en el periódico gratuito que les cede la chica de recepción. Hoy ya no ve las letras. Hasta hace unos días podía ir al baño solo. Ahora necesita pedir ayuda y esperar a que alguna auxiliar esté libre y pueda acompañarle.
En esta sociedad nuestra, tan halagadora de la importancia de la propia subjetividad, no hay ningún lugar tan asépticamente eficaz para fabricar pobreza como una residencia de la tercera edad. Lo primero que se pierde es la autonomía; después, la silla en el mundo; más tarde, las amistades… Y así sigue una lista imparable: las llaves de tu casa, las facturas del banco, las preocupaciones, los proyectos, tus piernas, tu vista, tu oído… Tus razones para la vida…
El ser humano tiene un final que está presente desde el primer día de nuestra vida. Ganando intensidad esa presencia con cada instante que pasa. Pocas cosas pueden resultar más incómodas para los vivos. De ahí que hayamos inventado unos maravillosos contenedores estanco donde proteger y sobre todo protegernos de ese antiestético final.
Cuando pensamos en una historia de Navidad tendemos a pensar en lugares remotos y escenarios exóticos, porque la distancia siempre introduce un toque tranquilizador a los hechos. Pero este relato tiene lugar a un puñado de paradas de metro de nuestras casas. Tampoco es una historia de Navidad propiamente dicha; es más bien una narración sobre gente normal.
En esta residencia, ni mejor ni peor que otras, vivían nuestros cuatro protagonistas. No se conocían de nada antes de llegar aquí, pero ahora gastan juntos gran parte de las horas del día, prácticamente las que están despiertos. Las habitaciones individuales eran muy caras, por lo que Pedro y Manuel compartían una. Lo mismo les sucedió a Lola y Carmen. Los cuatro compartían además mesa en el comedor y el mus de la tarde.
Ataduras muy fuertes en un ambiente donde los vínculos son carísimos. No se eligieron entre ellos, simplemente se han “tocado” en el sorteo de los dormitorios vacíos, como suele ocurrir en casi todas las comunidades humanas. No se gustan, no tienen infinidad de cosas en común, pero hoy están juntos.
Cada uno llega con su propia mochila a la espalda. Pedro primero había sido separado y ahora era viudo. Le habían ido bien las cosas en la pequeña fábrica de su propiedad, aunque eso le había costado su matrimonio. A pesar de que la gente dice que sí, no siempre hay segundas oportunidades en las relaciones de pareja. Tiene dos hijos. Uno vive en Suiza, así que no viene más de una o dos veces al año a verle. El mayor está físicamente más cerca, pero tampoco se deja ver, porque Pedro cometió la equivocación de sentir lástima de su hijo pequeño cuando se quedó sin nada por su mala cabeza y malvendió la fábrica para rescatarle. Ahora, su hijo mayor no le habla. Es más, cuando desde la residencia le llaman por teléfono para transmitirle novedades del médico o reclamarle algún papel de la administración, él suele corregir: “No diga mi padre, diga Pedro”. Por eso, Pedro sabe de sobra que tiene pocos motivos para esperar que esta Navidad que se aproxima no sea un cúmulo de soledad, como lo han sido las de los últimos años.
Carmen es una mujer menuda, pero lista como el hambre. Tuvo –perdón, tiene– cultura en su haber, pero también tiene alzhéimer. Fue la primera en darse cuenta de lo que le pasaba cuando ya estaba en la residencia. Se volvió todavía más consciente cuando vio teclear el código de seguridad de la puerta tras la cual vivían los del “alzhéimer” para que no se escaparan. En ese momento, decidió poner cara su libertad. Tanto es así que el personal del centro tardó mucho en darse cuenta de lo que pasaba, porque ella siempre buscaba y encontraba una respuesta ingeniosa cuando no recordaba ni podía rescatar de la memoria aquello que le estaban preguntando. En los días malos ni siquiera se acuerda muy bien de su propia vida. Pero, como ella justifica, “de vez en cuando, no está mal olvidarse de quién es uno”. Sus hijas eran de la opinión de que en ninguna parte estaría mejor y más cuidada que allí. En Navidad era mejor no sacarla de su ambiente.
Su compañera de habitación, Lola, seguía luciendo su collar de perlas, nostalgia de su posición social en tiempos mejores. Ella, que había sido el pilar sobre el que se construyó su familia, llevaba muchos años atrapada en su silla de ruedas. Nunca tuvo un carácter fácil, pero aquella poltrona lo agrió del todo. Un temperamento que su marido sabía esquivar. Cuando aún vivía, se olvidaba adrede diariamente dos o tres productos de la lista de compras que Lola le dictaba, solo para poder escapar otro ratito de la casa.
Las asistentes, que la conocían a la perfección, sabían que cada mañana comenzaba con una discusión sobre la ropa que se iba a poner. Fuese cual fuese la elegida, a Lola no le parecía bien. Su elegancia en el vestir solía contrastar con los adjetivos que empleaba con aquellos que le llevaban la contraria. Pero debajo de las perlas, la indumentaria y los insultos, se encontraba una mujer que espera y necesita del otro. Solo un detalle. Lola se colocaba en la puerta de la residencia a las nueve de la mañana porque venían a recogerla a las dos para ir a comer y nunca quería llegar tarde.
El último integrante del cuarteto es Manuel. Un señor elegante y amable. Aunque no creía –no se sabe muy bien si en Dios o en los curas–, llevaba de la mano a Joaquín el ciego hasta la capilla para que pudiera oír misa, y lo recogía al acabar. Manuel es el único que mantiene una correcta relación con su hijo y su nuera y cada Navidad solía almorzar en su casa. La comida era correcta, como el trato hacia él. Políticamente correcto. Todos cumplían. Él cumplía y cumplía la familia de su hijo. No se podía quejar. Tenía mucha suerte si se comparaba con sus otros compañeros de mantel, pero la verdad es que, al ser devuelto a la residencia después de estas salidas, se sentía como si se hubiera descalzado de unos zapatos que le apretaban demasiado.
Y así es como los cuatro esperaban en esta penúltima semana del Adviento la llegada de la Navidad. Sentados en la mesa del desayuno, Lola les recordó a todos –porque Carmen no era capaz de alcanzar ese pensamiento– que aquella mañana vendrían unos chavales de Secundaria de un colegio cercano a cantar villancicos. Aquello se presentaba como un motivo de alegría, algo diferente a la rutina de todas las mañanas que traían las mismas actividades cada semana. Desde luego, mucho mejor que las tardes alineados todos juntos delante del televisor, pero sin el control del mando a distancia.
A Pedro le gustaban esas canciones de Navidad, pero, al mismo tiempo, le dolía la añoranza que traían. El repique del tamborilero no le llevaba tanto por el camino que iba a Belén como por el trecho de la melancolía. Lola era una convencida de que ya no había música como la de antes y estaba dispuesta a enseñarles a los niños los villancicos de toda la vida. A Carmen, en cambio, sí le cautivaba la novedad de aquellas estrofas que la dejaban algo de aire fresco, pero, año tras año, nunca supo decantarse por ninguna en concreto. Aunque, más allá del canturreo, si algo le conquistaba era el momento en que los adolescentes se acercaban a ella y le preguntaban por su salud y su estado de ánimo y ella siempre podía contestar: “Muy bien, gracias. ¿Y tú?”. Manuel escuchaba atentamente cada recital. No le gustaba que le obligasen a dar palmas al son de las panderetas desacompasadas de los niños. ¿La verdad? Se sentía un poco ridículo en medio de esa performance. Era de la opinión de que se habían tomado muy en serio eso de que los viejos eran como niños y a veces envidiaba que Carmen no pudiera comparar lo que fue con lo que es.
Como la comida era a la una, los estudiantes llegarían esta vez sobre las once y media. A eso de las diez empezaría el movimiento para colocar las sillas de ruedas en el salón y poder inaugurar el belén de la residencia. Nadie sabía por qué lo llamaban “inaugurar”, si cada figurita ya tenía la marca en el tablero de otros años. Nada cambiaba en aquella puesta en escena. Aunque también es cierto que, si las hubiesen movido, unos no se hubieran percatado, mientras otros tantos, aquellos que podían ver y los que podían darse cuenta, hubieran protestado. Rutina, por tanto, también en Navidad. Por eso, Lola, Manuel, Pedro y Carmen se acercaban a las fiestas como quien no espera gran cosa. Un bucle. ¿Es muy raro adentrarse en un Adviento en el que nadie espera? ¿Tendría algún papel Dios en esta Navidad?
Todos tienen asignado su lugar en el comedor, menos Lola, que lleva su propia silla. Tampoco es que se hable mucho en este particular refectorio. El silencio se apodera de la escena, solo interrumpido por los ruidos de quienes les cuesta masticar y tienen dificultades para que la cuchara llegue hasta la boca. La conversación es más parecida a un archipiélago de frases que flotan de vez en cuando aquí y allá. Después de la puesta de largo del belén y de los niños cantores, hoy se habla de los “planes” para la cena de Nochebuena y de la comida del día 25.
Muchos se irán con sus familias a cenar y serán traídos de vuelta hacia la media tarde del día de Navidad. Pero no pocos se quedarán en la residencia, porque moverles es harto trabajoso para sus familiares. Estos se conocen el ritmo al dedillo. Tanto en Nochebuena como en Nochevieja la cena se sirve antes de lo habitual, sobre las siete de la tarde, de tal forma que dos horas más tarde todos estén acostados. Así, salvo la media docena de auxiliares que se queda de guardia en el centro, el resto puede marcharse a casa a preparar la cena. En la práctica, ambas noches de celebración son para los mayores las más largas del año.
De todo esto estaban hablando los cuatro. Como cada año, Manuel se iría a cenar con su hijo, su nuera y sus dos nietos. No era una situación idílica, ni excesivamente cómoda, pero era más cálida que la de sus acompañantes. En el caso de Lola, esa jornada se resolvería con una visita a media tarde. Le soltarían un “¿qué tal?” para empezar y ella aprovecharía la pregunta retórica para soltar una amplia lista de las cosas que estaban mal en la residencia. Desahogo sin anestesia que su familia correspondería con brevedad. Se irían pronto para no cansar a la abuela. Lola se perfilaba entonces como candidata para cenar a las siete. También se perfilaban como aspirantes Pedro y Carmen. No hacía falta dar motivos. Tres de cuatro. En la media de la residencia.
Manuel escuchaba las quejas lastimeras de sus compañeros de mesa. Él también sabía cuánto pesaba la soledad, y más en esos días. Algo fue despertándose en su interior, el deseo de una revolución, el impulso de alzarse contra lo razonable. No se perfilaba como un anhelo utópico de querer cambiar el mundo. Simplemente, se sentía con ganas de cambiar su mundo y el de sus amigos. Y ni siquiera perseguía batirse contra todo ese mundo. Se conformaba con plantarle cara solo unas pocas horas, en aquella Nochebuena. No les comentó nada en voz alta porque hasta ese momento su revolución no tenía forma, solo se intuía como un runrún.
(…)