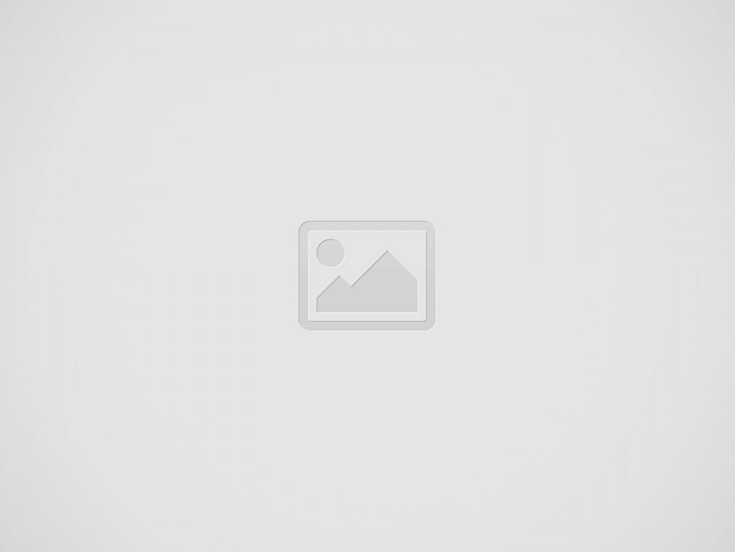

Preso
Xaquín Campo Freire, capellán desde hace 12 años en la cárcel coruñesa de Teixeiro, siente que, a sus 83 años, culmina con esta misión una vida marcada por su pasión por el otro, especialmente por el más abajado. Enfermero de profesión, fue en la pastoral sanitaria donde, durante muchísimos años, este sacerdote de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol vio la plenitud en lo que sentía como una doble vocación, trabajando muy estrechamente con los inmigrantes y con las víctimas de la droga. Hasta que un día de 2008, al visitar a un conocido en la prisión, fue invitado a sumarse la pastoral penitenciaria en el penal gallego, ocupado habitualmente por entre 1.500 y 1.800 presos.
“Desde entonces –asegura–, si algo he aprendido de primera mano es que la cárcel es un lugar de pobres y para pobres. Aquí están presentes todos los tipos de pobreza, lo que va mucho más allá de lo material y entra en lo hondamente humano: son personas rotas, que han nacido ya en la cárcel o que han salido y han sentido que debían volver porque fuera no tenían dónde ir… Algunos no quieren salir al finalizar la condena, pues saben que tienen al mundo en contra y solo se ven abocados de nuevo a la delincuencia. Lo que creo que nos interpela a las comunidades cristianas a la hora de preguntarnos muy seriamente por qué no somos capaces de darles alguna opción para su acogida”.
Ante la triste constatación de que los presos son “estigmatizados y señalados para siempre por el solo hecho de haber pasado por la prisión, aunque apenas hayan sido unos meses, hasta el extremo de que aquí dentro pierden hasta el nombre y, en definitiva, su entera identidad”, el sacerdote gallego lamenta que, en estos meses de pandemia, su situación se ha endurecido. “Lo único positivo –observa– se ha dado con los permisos para los terceros grados [en toda España han pasado de 2.500 a 5.000 en estos meses], favoreciéndose estos meses para evitar que pasen dentro más tiempo, pues aquí hay más posibilidades de contagiarse y sería un peligro para todos. Pero, aparte de eso, todo es mucho peor, especialmente por sus relaciones familiares, que se han visto muy afectadas. En los peores meses, se cancelaron las visitas y los vis a vis. Ahora, poco a poco, se van permitiendo, pero con muchas restricciones y en los locutorios, con un cristal separando a la gente. Al menos, les permitieron hacer más llamadas…”.
Otro aspecto muy negativo es que “se han recortado mucho los espacios para moverse dentro de la prisión. Salvo para cosas muy excepcionales, como para trabajar en la lavandería o en la panadería, no salen de sus módulos. La capilla también está cerrada. Si ya la cárcel es de por sí un ámbito muy reducido, ahora se genera mucha más sensación de agobio, al estar siempre en el mismo sitio y rodeados de muchas personas. Esto tiene unas graves consecuencias mentales, ya que hablamos de un lugar muy específico y en el que hasta la llegada de un pájaro al patio es noticia… En esta pequeña ciudad, cada novedad era un respiro. Y ahora ya tienen mucho menos de eso”.
Así, pese “al gran ejercicio de responsabilidad de la gran mayoría de los internos y de los funcionarios, cuyo servicio hay que reconocer siempre al ser el suyo un trabajo muy duro”, se ha conseguido frenar bastante el avance del COVID-19 en la prisión, “pero sí ha aumentado otra plaga: la de los suicidios”. “Aunque –se duele– no se permite que se publiquen datos oficiales, es una realidad que está habiendo muchos más suicidios, dentro y fuera”.
Algo para lo que Campo tiene una explicación fruto de su experiencia directa: “En las cárceles acaba mucha gente que tendría que estar con una atención psiquiátrica especializada. Pero, como estamos ante personas que no interesan y a las que desechamos, acaban aquí, sin importar para nada eso que siempre se predica en la teoría: la reinserción… No, lo que queremos es que paguen por lo hecho. Ese es el pensar social más común. Salvo cuando nos toca directamente en la familia”.
Un drama que ejemplifica en un caso reciente y por el que se duele: “Es una interna que ha hecho un gran trabajo de apoyo a otros presos. Una labor bonita, pues cada gesto hace mucho en un contexto en el que se vive al límite; pero, a su vez, genera mucho sufrimiento y que te quema mucho… Algo que veo también en los trabajadores sociales y los educadores, que hacen un trabajo maravilloso, pues bajan a la persona concreta. En el caso de esta chica, gracias a su mediación, su compañero ha tenido un acompañamiento psicológico muy próximo cuando el hermano de él murió en un accidente y, ante la imposibilidad de poder salir a su entierro a causa de la distancia geográfica, ella, que además tenía sus problemas como persona y reclusa, no lo ha podido superar y se ha suicidado. Ayudó, pero a ella no le llegó ese apoyo”.
En este sentido, visibiliza “las penalidades de la mujer en prisión, que aquí se agrandan. Son menos en número y tienen menos oportunidades para su clasificación en módulos distintos y más adecuados. Además de una menor participación en tareas educativas o deportivas, más dificultades para su higiene, más hacinamiento y, consiguientemente, más tensión emocional y conflictual. A lo que se une un mayor sufrimiento por los hijos, sobre todo si son pequeños o adolescentes. En conclusión, su psicología femenina no siempre es entendida por estar atendida por una institución mandada mayoritariamente por hombres”.
Pablo Morata, responsable de la Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Getafe y quien lleva 25 años como capellán en la cárcel de Valdemoro, en Madrid, ha vivido este tiempo de un modo muy especial: “Me contagié de coronavirus y pasé 40 días ingresado, 15 de ellos en la UCI. Humanamente, este ha sido un tiempo en el que me he visto muy identificado con los presos a los que llevo tanto tiempo acompañando. He sentido en mi piel que el tiempo no avanza igual para todos… Cada vez que miraba el reloj, sentía que no avanzaba. Entonces, pensaba en aquellos que están en prisión y no tienen radio o televisión. Por no hablar de los que son castigados con 15 días de aislamiento en una celda, absolutamente solos y sin nada. Hay que corregir las malas conductas, pero mi experiencia me ha convencido aún más de que hay que tener más creatividad al hacer esto, además de más mano izquierda, pues, psicológicamente, hay secuelas y cicatrices que son para siempre”.
Respecto a la incidencia del coronavirus en el penal madrileño, destaca que “las restricciones sanitarias han sido efectivas a la hora de frenar el avance de la pandemia entre las personas reclusas, habiendo muy pocos casos”. Algo positivo que, aun así, ha tenido su consecuencia negativa al aislar mucho más a quienes de por sí pasan una parte de su vida encerrados.
En este sentido, Morata apela a la importancia de la comunicación (“nunca me ha gustado el WhatsApp, pero ahora lo he valorado mucho por permitirme mantener el contacto con los presos en este tiempo de forzoso alejamiento”) y, en definitiva, de la comunidad: “Algo que he notado con fuerza con los 40 voluntarios que nos acompañan en la cárcel de Valdemoro. Somos una comunidad cristiana y necesitamos juntarnos y compartir cosas, incluida la oración”.
Ante el “frenazo” que ha marcado en esto el COVID-19, Morata cuenta cómo han echado mano de la creatividad a la que siempre apela: “Hemos organizado una peregrinación virtual al Camino de Santiago. Cada uno se ha hecho cargo de una etapa y, desde una actitud contemplativa, hemos hecho que los presos nos hayan acompañado con el corazón; igual, por cierto, que cuando, en otros momentos, hemos podido peregrinar con ellos físicamente hasta llegar al Pórtico de la Gloria y situarnos ante el Cristo Juez: un Jesús con los brazos abiertos y que, en vez de condenar, nos abraza”.
Morata se despide mostrando el último mensaje que le ha hecho llegar un amigo preso: “Venid pronto, os necesitamos”. Ante el doble confinamiento, la pastoral del cariño.