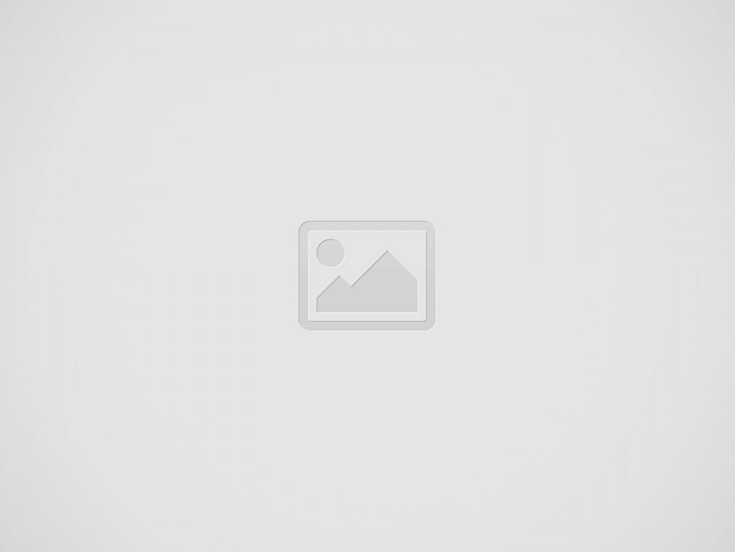

De los tres niños, la nena (toda mofletes y pestañas a sus cuatro años) era la única que aún mostraba algún tipo de interés por la Navidad, una alegría burbujeante y alocada, de grititos entusiastas con las bolas del árbol y con las luces de la calle. Había nacido bendecida con un temperamento alegre y contagioso que no se vencía ni siquiera por la fiebre o el cansancio.
El mediano, Marcos, se comportaba como casi todos los chicos de su edad: le interesaban los regalos, negociaba con ferocidad con su hermano mayor qué le correspondía a él (y consideraba que salía siempre malparado por la comparación) y se movía insatisfecho, como si sus padres, como si la vida entera le debiera algo, una promesa incumplida que debía repararse con dinero, con un nuevo juego o con dinero que atesoraba en una hucha con un apego inusual.
Pablo, el mayor, no se mostraba tan materialista, quizás porque nunca vivió la inseguridad de llegar el segundo a nada, pero se adentraba en la adolescencia con un gesto hosco, con un desapego absoluto hacia su familia. Los abuelos le parecían de otro planeta, y no disimulaba el desprecio que le inspiraban sus tíos y sus primas, las cejas arqueadas y los bufidos desesperados que avergonzaban a su madre. Solo con Marcos y con su hermanita se comportaba con la generosidad y el cariño de un príncipe ante sus vasallos, con una ternura que hacía pensar a sus padres que cuando esa ingrata etapa pasara se convertiría en un chico dulce y atento, en un protector de débiles y en un buen hombre.
Ella había decidido que ese año no organizaría nada con la familia, harta de quince años de complacer a unos y a otros, de cordero y de carne mechada para quien no comiera cordero, de que la noche acabara con bromas subidas de tono y con la íntima sensación de que no se encontraba a la altura de su madre, de que le superaba cualquier cosa, de que no valía para nada. La culpa la devoraba, porque acababa un año duro y hostil, pero se había prometido no llorar de nuevo a escondidas cuando sus suegros se hubieran marchado, su marido dormido en la cama, ajeno a todo, y ella con las frases malintencionadas de sus cuñados clavadas de nuevo en la carne blanda.
A él no le parecía ni bien ni mal, alejado de los conflictos siempre que podía, mejor cuanto más ajeno al complejo mundo femenino de la organización familiar. Los chicos se hacían mayores, quizás era buen momento para reclamar que las noches importantes las pasaran solos, antes de que volaran. Ya vendrían días suficientes como para juntarse con el resto de los parientes: Reyes, cumpleaños, el verano, días en los que no se exigía que la casa estuviera decorada, los regalos bien envueltos, los niños vestidos de manera adecuada y él al cargo de tareas aburridas como cascar nueces y cortar el turrón y comprar los licores.
–Inventaremos nuevas tradiciones –había afirmado ella, con una seguridad que se encontraba lejos de sentir–.
–Tú dirás –murmuró él–.
–Yo diré, no. Si no me echas una mano, no sé ni por dónde empezar.
Mientras tanto, la nena de la casa aullaba:
–Navidad, Navidad, dulce Navidad.
–Nena, calla un momento, mi vida, que no oigo ni siquiera mis pensamientos.
Y la niña repetía, muy bajito, pero implacable, durante horas:
–Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Ella había tirado el verano anterior los espumillones y las luces de colores, muchas de ellas tuertas, y se había quedado con los adornos de su niñez, que conservaba envueltos en retales de periódicos, con un belén de buen tamaño tallado en madera que habían comprado en su luna de miel y que era un prodigio de belleza y detalle. Eso era todo, con eso y con alguna estrella de cristal que había comprado pretendía completar la decoración de la casa, una sobriedad que anhelaba desde hacía años. Le aturdían los villancicos chillones y la iluminación parpadeante, el papel de regalo y los papá noeles que le asaltaban en cada esquina.
Añoraba una Navidad de su niñez que posiblemente nunca había existido, con una simplicidad y una sencillez mucho mayor, un espacio donde sus hijos no se abalanzaran sobre los paquetes y ella se quedara sola frente a la mesa inmensa, con las servilletas sucias, los restos del marisco, la repugnante mezcolanza de un festín acabado. Solo la idea de que este año se libraba de ello le producía tal alivio que sentía ganas de llorar, de abrazarse a la niña, que continuaba canturreando, y de volver a esa inocencia en la que cualquier cosa bastaba como excusa para la felicidad.
Él, en cambio, no se resistía, pero no acababa de comprender a qué venía aquello si siempre se habían hecho las cosas así, por qué él debía dar las explicaciones sobre esas Navidades más recoletas y más íntimas, las promesas de que pronto compensaría a todo, el recorrido por las casas de los abuelos y los padrinos que, aun así, habían comprado los regalos para los niños. Todo le parecía exagerado, las celebraciones anteriores y la sobriedad de este año, y sentía un vago temor a que la cena y la noche fueran decepcionantes y tuviera que enfrentarse, de nuevo, a la desazón de su mujer, a su aire perpetuamente insatisfecho que había heredado Marcos, a unas emociones que no comprendía y que se alzaban entre Marta y él, un velo molesto, un exceso de nervios, de lágrimas y de sensibilidad. Las cosas, pensaba él, debían ser más sencillas.
En eso estaban los dos de acuerdo: les sobraba de todo menos tiempo, y de alguna manera compartían la sensación de que les faltaban muchísimas cosas. Sobraba prisa, sobraba la constante presión en el pecho que sentía Marta, sobraban las voces que a veces, sin querer, les daban a los niños, como si quisieran encajarlos en los moldes en los que ellos mismos no se encontraban demasiado cómodos.
Faltaba la razón por la que hacían todo aquello, más allá del amor profundo, casi doloroso, que les despertaban los niños, su afán de protegerles y de conducirles sanos y felices a algún lugar en el futuro. Les faltaba algo en lo que creer, una espina central que organizara sus pensamientos y sus actos: un eco de una esperanza, la sensación de que todo aquello (el día a día, las luchas mezquinas del trabajo, la construcción de una familia, el orden de una casa, la insistencia en los estudios) merecía la pena.
Qué era aquello que echaban de menos les resultaba más complicado de definir: quizás el peso añadido del cuidado de los padres, niños grandes en los que no se podía confiar de la misma manera que antes. Quizás la pérdida de sentido de la existencia, la certeza de que, a su edad, con sus circunstancias, no lograrían ya los sueños que les empujaban a los veinte años, la sensación devastadora de que no sabían ni en qué ni en quién confiar: ni la política, un nido de ametralladoras en constante fuego, ni la ciencia, que, endiosada, se contradecía a sí misma, como un animal con tentáculos que se devorara tan rápidamente como crecía, ni la férrea fe en un sistema económico que premiaba a quienes se esforzaban, a quienes se comportaban como era debido, y que se había derrumbado en la anterior crisis económica. Eran aún jóvenes, no les faltaba de nada, criaban a tres hijos sanos y, sin embargo, qué sentido tenía todo aquello, por qué seguir salvo por inercia, qué vuelta súbita del camino no podía sorprenderles.
Marta pensaba muy a menudo en ello, mientras regresaba a casa en el coche, tras el trabajo, con un niño detrás y la frente fruncida; él no le daba tantas vueltas a las cosas. Aceptaba la realidad con un cierto estoicismo aprendido, que escondía el miedo que sentía ante todo lo que no podía controlar. Se manejaba bien entre conductas aprendidas y con frases hechas, era simpático y cálido ante extraños, pero escurridizo en la intimidad. Y los dos, frente a los niños que ya no tenían edad como para deslumbrarse con las luces en las calles y la promesa de la cabalgata de Reyes, ante la nena que aún señalaba, atónita, la alternancia del rojo, el azul y el verde en las guirnaldas led, notaban un vacío aterrador y tétrico, un hueco tapado apresuradamente con todo lo que rodeaba el fin de año: uvas, lentejuelas, dulces, rituales y compras, muchas compras.
Ella se salió con la suya, con menos satisfacción de la que creía que sentiría: cuando se vio en la mesa de Nochebuena, los cinco solos, todos bien vestidos, bien peinados, sin prisas ni nervios, una cena apetitosa pero cauta, sin ecos de tradición ni pasado, los turrones cuidadosamente preparados en una bandeja aparte, no encontró ni el alivio ni la alegría que preveía. Miró a su hijo Marcos, enfadado porque había prohibido los móviles en la mesa, a Pablo, ausente, con la misma mirada perdida que su padre, y se aferró como pudo a aquel momento diciéndose que debía recordarlo, que eso, ni más ni menos, era la felicidad.
Entonces la nena cogió un puñado de almendras, con el mismo entusiasmo infantil con el que hacía todo.
–Navidad, Navidad…
–Nena, no hagas eso. Come despacio.
La niña sonrió con los dientes (aún tenía todos los de leche) manchados con la piel marrón de las almendras. Pablo la imitó y mordisqueó una con exquisita desgana, como si su reino se encontrara muy lejos y se resignara a compartir la noche con unos plebeyos extraños.
–Si habéis acabado con los entrantes, ayudadme con el primer plato.
–¿Qué es, mamá?
–Ya lo verás.
Con el rabillo del ojo, Marta vio cómo la nena se escurría hacia el suelo. Por un instante creyó que era una de sus payasadas, imitada de los hermanos mayores, pero el instinto le hizo soltar la bandeja sobre la mesa y levantar el mantel.
–Nena, no hagas el tonto…
La niña tenía los ojos abiertos, la tez encendida, la boca abierta como un pez que boqueara. Marta se quedó paralizada, como si unas manos invisibles colgaran un peso muerto de sus brazos, con la boca abierta, en un eco silencioso de lo que veía. Pablo, cogió a su hermana, la sentó bruscamente y la abrazó por la cintura, en un intento de repetir la maniobra que le habían enseñado en el instituto para esos casos. Presionó el diafragma de la niña, una, dos, tres veces, con una fuerza inusitada.
–Venga, venga, venga.
Algo, una almendra, cualquier cosa que se hubiera tragado sin masticar, atascaba la garganta de la nena, le privaba del aire y de la vida. Con los ojos aún más abiertos, y un gemido sordo que escapaba de su boca, intentaba una respiración que se frenaba en un gorgoteo.
Marta entró en un pozo extraño, el de las pesadillas o la fiebre alta, el del pánico sin fisuras y los sueños innominados de cuando aún no poseía lenguaje. El tiempo se convirtió en una tela pesada que la envolvía y dejó de avanzar, detenido como una lengua de lava lenta. En ese lugar en el que de pronto se encontraba, se observó a sí misma cuando aún era una niña de la edad de su hija y había estado a punto de ahogarse en el río del molino, recuperó su atolondramiento cuando el oxígeno animó de nuevo sus pulmones y sintió lo mismo que la nena estaba experimentando, la lucha con el aire, el zumbido en los oídos y un intento desesperado por permanecer despierta, por no escaparse.
Saltó entonces de nuevo a la realidad, donde Pablo intentaba de nuevo que su hermana reaccionara, la expresión de pánico de Marcos, el rostro gris, tan paralizado como el de ella, de su marido, los aperitivos dispuestos con primor sobre la mesa, el mantel, las estrellas plateadas, todo aquello tan
inútil y tan absurdo en aquellos momentos, la cantinela de la niña los días anteriores, Navidad, Navidad, dulce Navidad, y de nuevo se la tragó el pozo oscilante y la lanzó al futuro, a un mañana donde la realidad ya no era la de hacía unos minutos, sino un vacío negro en el que la nena ya no saltaba las escaleras a brincos, sino que yacía, fría y sola, en una tumba nueva, en la que no había chapoteos en el baño ni nariz contra nariz por las noches.
Vio a sus propios hijos sumergidos en una pena sorda, ciega, que se prolongaría una noche y otra, el silencio de la adolescencia encastillada en el dolor y en la pérdida. Los vio recordando cada nueve de mayo, el cumpleaños de la niña, con los dientes apretados y con conductas extrañas que servían para amortiguar la ausencia, con un odio eterno a cada Nochebuena y la imposibilidad de huir de los recuerdos que se despertarían con cada villancico, con cada anuncio de Navidad, con la proximidad de unas fechas en las que se sentirían solos y extraños, año tras año.
(…)