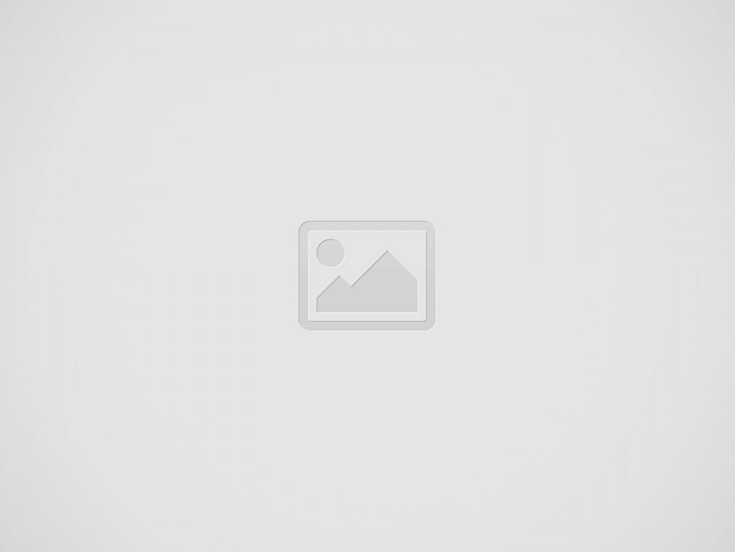

En el corazón antiguo de Roma es posible escuchar cada domingo la predicación de una religiosa. Ocurre al final de la Misa de las diez en el interior de una diminuta e íntima iglesia del siglo XVIII llamada Madonna del Divino Amore en Campo Marzio, de la que al salir se puede ver la famosa escalinata de Trinità dei Monti.
En este lugar que parece alejado del tiempo, el rector, al final de la liturgia después de bendecir a los fieles y como si fuera uno de ellos, se sienta en los bancos a escuchar. Sor Maria Giuseppina Di Salvatore suba al altar y comienza a hablar sobre uno de los iconos realizados por ella misma y que guarda en el campanario. Sus creaciones son imágenes que tienen el poder de atraer inmediatamente la mirada y el espíritu y, como todos los iconos, no solo aportan belleza, sino que sirven para orar.
Hoy la religiosa ha elegido el retrato de un Cristo de cuerpo entero bañado en luz dorada y colocado en un espacio celestial. El oro de los iconos, explica pausadamente sor Giuseppina junto a la imagen, es la gratitud que sentimos por el don de la vida eterna, por la nueva Torá que Cristo trajo a la tierra. Esas diez luces que lo rodean son los diez mandamientos renovados, mientras que las sandalias en sus pies significan la rapidez de los misioneros que siempre están listos para partir para llevar la Buena Noticia. Y ese arcoiris sobre el que está sentado es el pacto de Dios con los hombres y las mujeres.
La predicación de sor Giuseppina es siempre una exploración visual y teológica del pasaje del Evangelio leído durante la Misa y comentado en la homilía. Hoy es el Evangelio según Mateo: “Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen… Sed, pues perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5,48). Citas a Santa Teresa de Ávila: “Nos faltan palabras para describir el Misterio del amor de Dios”. Donde fallan las palabras, llega el oro y el Misterio queda en manos de los símbolos.
La predicación dura unos minutos. El rector de esta iglesia, el padre Federico Corrubolo, fue el primero que quiso que la religiosa compartiera su reflexión de la Palabra de Dios con los feligreses. Él fue el primero asimismo en admirar la capacidad de la religiosa para “escribir” a través de los iconos.
“Me resulta extraño ver a un sacerdote revestido en el banco escuchándome”, dice sor Giuseppina refiriéndose al padre Simone Caleffi, que presidió la misa este domingo. “Pero siento que todos, laicos y sacerdotes juntos, somos como una masa que fermenta sin límites; ¿Y no es esto lo que desea el Papa, que se nos dé la Palabra a las mujeres?”
No es una distorsión de la liturgia. La reflexión iconográfica de Giuseppina tiene lugar después de la Misa y sirve para encender una mayor comprensión del Misterio que se acaba de celebrar. En Occidente, los iconos, que desaparecieron durante la mayor parte del siglo XX, regresaron en la década de 1980 con la misma función que alguna vez tuvieron, es decir, la de proporcionar a los fieles una explicación de las Sagradas Escrituras.
“No importa mucho que lo haga una mujer”, explica más tarde la monja a la hora del almuerzo mientras prepara un ‘risotto’ en su espartana cocina. Para explicarlo mejor, utiliza una similitud con el bordado: “No importa si uso punto de cruz o punto plano para bordar una rosa. Si mi objetivo es bordar una rosa, en cualquier caso, lo que importa es bordar la rosa del amor de Dios”.
Maria Giuseppina Di Salvatore nació en Bérgamo. Tenía diecinueve años cuando, visitando el Santuario de Nuestra Señora del Divino Amor a pocos kilómetros de Roma, reconoció los signos de su vocación. Tras pasar años enseñando religión católica en escuelas, en 2010 llegó a esta casa de las Hijas de Nuestra Señora del Divino Amor en el centro histórico de la capital. Aquí el padre Umberto Terenzi creó el espacio para su estudio antes de fundar en 1942 la Congregación de las Hijas de Nuestra Señora del Divino Amor que hoy cuenta con siete casas en Roma y 150 religiosas en todo el mundo.
El estudio del padre Terenzi está intacto y permanece en el coro donde, además del pequeño órgano, aún se conservan el pupitre, el reclinatorio que utilizó y su sencilla lámpara verde. Observando el altar y especialmente la pintura que representa a la Virgen con el Niño sobre el sagrario, el padre Terenzi escribió y dictó muchas notas, meditaciones y pensamientos espirituales.
Giuseppina, al principio desconcertada, se enamoró de esta nueva vida silenciosa enmarcada en una iglesia del tamaño de una habitación y un campanario románico con una estrecha escalera que conducía a habitaciones sin ventanas. La afición por los iconos nació hace mucho tiempo, de forma totalmente casual gracias a un libro de papel fino, ahora abierto sobre la mesa de trabajo entre los colores y herramientas para elaborar los iconos.
Los iconos tienen un lenguaje muy particular cuyos símbolos deben ser estudiados y manejados sin caer en el error de considerarlos imágenes sagradas normales, como los frescos de Giotto. “Detrás de los iconos hay razones teológicas y bíblicas”, explica Giuseppina cuando, al final de su sermón, subimos al piso superior donde sus obras están expuestas en las paredes. El primero, todavía lo recuerda, fue enviado a una pequeña iglesia en Pakistán. Al dorso, un acrónimo que sustituye a su firma, ya que tradicionalmente los iconógrafos nunca firman lo que producen. Sor Giuseppina cuenta que antes de adentrarse en el mundo de los iconos, encontraba estas imágenes a veces excesivamente simples y ásperas.
Entonces lo entendió: “En los iconos no hay profundidad ni perspectiva, solo luz, ya que Dios no produce sombras. Son oraciones hechas con color”. Como la vocación, la pasión por este arte ocupó sus días: “Como dice Isaías, sentí que Dios sacó brillo a la flecha y la guardó en su aljaba gracias a un proyecto de silencio, de colores y de Evangelio”.
En la habitación con cocina donde nunca entra un rayo de sol, la verdadera luz llega primero al corazón y luego a las manos de sor Giuseppina. Cuando escribe un icono repite un ritual que se ha perpetuado durante siglos. El panel siempre se compone de capas de yeso, cola y lienzo. Los colores son ocho, incluidas las hojas doradas. Elementos materiales que van de lo visible a lo invisible, de lo material a lo espiritual.
Un tema recurrente, además de la Anunciación, es la Virgen del Divino Amore. Aquí, suspendida sobre el escritorio, está una Virgen con el Niño Jesús en brazos y por todas partes cortinas blancas que recuerdan pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, incluido el Evangelio de Juan (“El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”), la tienda donde Moisés rezaba durante el Éxodo y el “santuario abierto del cielo” mencionado en el Apocalipsis.
La Virgen de este icono tiene el velo azul de la maternidad divina y el vestido rojo que simboliza su pertenencia a lo humano, por lo que también el manto de Jesús es del mismo tono para simbolizar a un Dios que se hizo hombre. Por todas partes en los iconos de sor Giuseppina se repiten los edificios verdes, que tradicionalmente era el color de la pureza antes de que la pureza se volviera blanca y, por eso es verde la sábana que envuelve los restos de la Virgen cuando muere y es acogida por su hijo Jesús.
La sala que recoge los iconos es la misma desde la que sor Giuseppina imparte lecciones online sobre teología mariana los jueves por la noche, una actividad que comenzó hace diez años cuando estaba formando seminaristas. Esta misión es parte integrante de su cuarto voto de amor a María, una fuerza que la impulsa a “hacer conocer y amar a la santa Madre de Dios, cueste lo que cueste”, como quiso su fundador.
“Hago muchas cosas, es verdad”, sonríe mostrando el volumen donde se narra la vida de su santa inspiradora, Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia desde 2012, monja y mística del siglo XI y mujer ecléctica que fue naturalista, apasionada de la botánica y la medicina, filósofa, cosmóloga y lingüista. En las páginas de Hildegarda también hay referencias a la cocina a la que sor Giuseppina dedica su tiempo y su intelecto: “Cuando una mujer cocina es una extensión de la liturgia, es un servicio de amor”, dice, encendiendo el fuego bajo la albóndigas en la salsa de tomate y preparando el azafrán para añadir al arroz.
Durante la semana, a la estrecha mesa de linóleo se sientan las dos monjas que viven en la casa, mientras que los domingos se añade un plato para el padre Federico. Cuando el párroco se despide, es el momento perfecto para que Sor Giuseppina retome la escritura de sus iconos. La hermana Alice vuelve a su habitación, la iglesita está cerrada y reina el silencio en este campanario convertido en hogar. La religiosa toma sus pinceles y, desde la nada, comienza a crear. “Porque el silencio es el motor que genera y solo quien ama puede crear”, concluye.
*Reportaje original publicado en el número de abril de 2023 de Donne Chiesa Mondo. Traducción de Vida Nueva