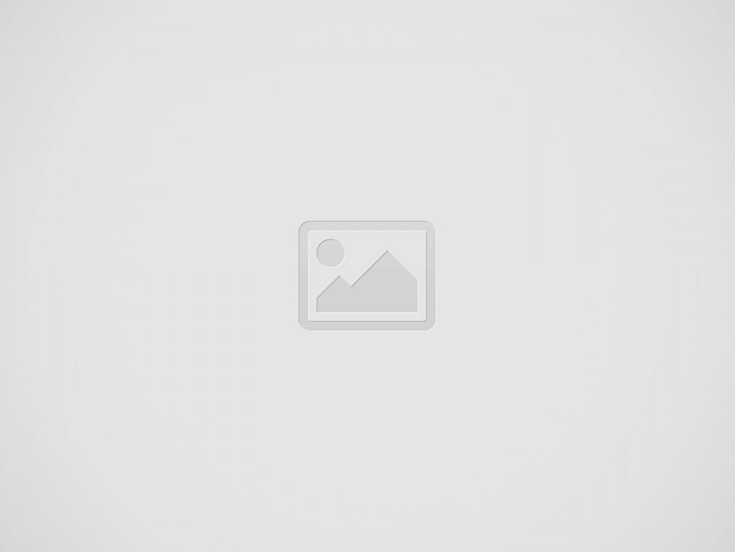

El 8 de julio de 2013, poco después de su elección, Francisco se presentó en Lampedusa. Era su primer viaje apostólico y, en la isla italiana, condenó la “globalización de la indiferencia” ante las catástrofes de la emigración. Tres años más tarde, el 16 de abril de 2016, el Papa visitó, en la isla griega de Lesbos, un centro de identificación de emigrantes donde se hacinaban centenares de niños con sus madres, jóvenes y ancianos. Le acompañaban el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé, y el arzobispo ortodoxo de Atenas, Ieronimos. En diciembre de 2021 volvió a la isla helena y denunció que “el Mare Nostrum se ha convertido en un Mare Mortuum”… El mar de la muerte. Después llegaron otros destinos como Malta.
Ahora, los días 22 y 23 de septiembre, Bergoglio ha clausurado en Marsella la tercera edición de los ‘Encuentros del Mediterráneo’ y ha pronunciado dos apasionados discursos sobre “los dramas de los naufragios provocados por contrabandos repugnantes y por el fanatismo de la indiferencia”.
El Santo Padre llegó al aeropuerto marsellés de Marignane minutos después de las cuatro de la tarde del viernes 22. Al pie de la escalerilla del avión le saludaron la primera ministra, Elisabeth Borne, y el ministro del Interior, Gerald Darmanin, con otras autoridades. A nivel eclesial estaban el cardenal Jean Marc Aveline, arzobispo de Marsella, y el nuncio en Francia, Celestino Migliore.
Al no tratarse de una visita de Estado, la ceremonia se ciñó a lo más esencial: ramo de flores ofrecido al Papa por cuatro pequeños vestidos con sus trajes provenzales, honores a la bandera tricolor, ejecución del himno vaticano y de La Marsellesa, presentación de las delegaciones y breve coloquio privado con Borne en el Salón Heléne Boucher del aeropuerto.
Luego, Francisco subió a su Fiat 500 para recorrer los 26 kilómetros que le separaban de la Basílica de Notre-Dame de la Garde, decorado con refinados mosaicos de estilo bizantino y más de 2.000 exvotos, muchos de ellos ofrecidos a la Virgen por los marineros antes de emprender un viaje. Eran las cinco y cuarto de la tarde cuando el Papa y su comitiva (los cardenales Parolin, Mamberti y Czerny, así como el sustituto de la Secretaría de Estado, Peña Parra) hicieron su entrada en un templo rebosante de obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos/as, seminaristas y agentes pastorales de la archidiócesis marsellesa: 237 personas en total.
En su “breve meditación”, Francisco recordó que “la madre de Jesús es la protagonista de un tiernísimo cruce de miradas”. La primera mirada es la de Cristo, “que acaricia al hombre. Una mirada que va de arriba abajo, pero no para juzgar, sino más bien para levantar a quien está por tierra. El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura”.
Terminada la ceremonia, el Papa se dirigió al monumento erigido en recuerdo de los marineros y emigrantes dispersos en el mar. Es una estela metálica que representa las tres virtudes teologales coronadas por una cruz. En un estrado adjunto se encontraban los líderes de todas las religiones que conviven en Marsella: católicos, ortodoxos, musulmanes, judíos, protestantes, armenios, hinduistas y budistas. Francisco se sentó entre el cardenal Aveline y el alcalde de la ciudad, Benoit Payan. El escenario estaba dominado, al fondo, por el azul sublime del Mediterráneo, bañado por un sol de dorados reflejos y acariciado por una brisa marinera.
En sus palabras de saludo, el arzobispo marsellés no se anduvo por las ramas: “Cuando hombres, mujeres y niños, huyendo de la miseria y de la guerra, son despojados por barqueros que les condenan a muerte, haciéndoles subir a embarcaciones vetustas y peligrosas, es un crimen, y, cuando las instituciones políticas prohíben a las ONG e incluso a las naves que cruzan esas aguas ayudar a los náufragos, es un crimen también grave y una violación del derecho internacional marítimo más elemental”.
Francisco entró inmediatamente en materia: “Ante nosotros está el mar, fuente de vida, pero este lugar evoca la tragedia de los naufragios que provocan muerte. Estamos reunidos en memoria de aquellos que no sobrevivieron, que no fueron salvados. No nos acostumbremos a considerar los naufragios como noticias y a los muertos como cifras; no, son nombres y apellidos, son rostros e historias, son vidas rotas y sueños destrozados. (…) Frente a semejante drama, no sirven las palabras, sino los hechos”.
El Papa, en ese momento grave, invitó a todos los presentes a un minuto de silencio en memoria de las víctimas. “Demasiadas personas –prosiguió–, huyendo de los conflictos, la pobreza y las catástrofes naturales, encuentran entre las olas del Mediterráneo el rechazo definitivo a su búsqueda de un futuro mejor. Y, así, este espléndido mar se ha convertido en un enorme cementerio, donde muchos hermanos se ven privados incluso de tener una sepultura. Pero la única en ser sepultada es la dignidad humana. (…) Amigos, ante nosotros se abre una encrucijada. Por una parte, la fraternidad, que fecunda de bien la comunidad humana; por otra, la indiferencia que ensangrienta el Mediterráneo. Nos encontramos frente a una encrucijada de civilización”.
“No podemos resignarnos –señaló– a ver a seres humanos tratados como mercancía de cambio, aprisionados y torturados de manera atroz; no podemos seguir presenciando los dramas de los naufragios, provocados por contrabandos repugnantes y por el fanatismo de la indiferencia. Deben ser socorridas las personas que, al ser abandonadas sobre las olas, corren el riesgo de ahogarse. Es un deber de humanidad, es un deber de civilización. El cielo nos bendecirá si sabemos superar la parálisis del miedo y el desinterés que condena a muerte con guantes de seda”.
Madrugador, como es su costumbre, Francisco comenzó pronto su segunda jornada marsellesa. Antes de las nueve de la mañana se dirigió a la Casa de la Misericordia, donde mantuvo un encuentro con un grupo de “personas en situación de dificultad económica”, un eufemismo para afirmar que se trataba de pobres de solemnidad. Que no se trataba de una formalidad lo demostró la duración del encuentro, superior a una hora.
Cambio total de escenario y de interlocutores: a las diez de la mañana, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, acogían a su huésped en la terraza del Palacio del Faro, mandado construir por Napoleón III para su esposa, la sevillana Eugenia de Montijo, pero el emperador murió antes de poder habitarlo y la emperatriz se lo regaló a la ciudad.
Acompañado por el presidente, que le ofreció familiarmente su brazo, y por su esposa, Brigitte Macron, el Papa hizo su entrada en el auditorio del palacio, donde 900 personas le acogieron con grandes aplausos; entre ellos se encontraban los obispos y jóvenes que han participado en los ‘Encuentros del Mediterráneo’, así como diversas autoridades políticas y representantes del mundo empresarial y cultural.
El primer aplauso se lo ganó el Pontífice cuando definió Marsella como “la sonrisa del Mediterráneo”. Partiendo de esta definición, expuso tres realidades que caracterizan a la ciudad: el mar, el puerto y el faro. Pero Francisco no pretendía halagar a sus oyentes; la suya fue una auténtica lección magistral sobre el Mare Nostrum, “espacio de encuentro entre las religiones abrahámicas, entre el pensamiento griego, latino y árabe; entre la ciencia, la filosofía y el derecho. Ha transmitido el alto valor del ser humano, dotado de libertad, abierto a la verdad y necesitado de salvación, que ve al mundo como una maravilla por descubrir y un jardín por habitar en el signo de un Dios que hace alianza con los hombres”.
Por ello, el Mediterráneo debe ser “un laboratorio de paz” donde “países y realidades diferentes se encuentren sobre la base de la común humanidad que todos compartimos y no de ideologías contrapuestas. (…) ¡Cuanta necesidad de ello tenemos en la coyuntura actual, en la que nacionalismos anacrónicos y beligerantes quieren acabar con el sueño de la comunidad de naciones! Pero, recordémoslo, con las armas se hace la guerra, no la paz; y con la ambición de poder se vuelve al pasado, no se construye el futuro”.