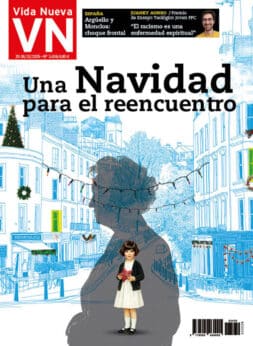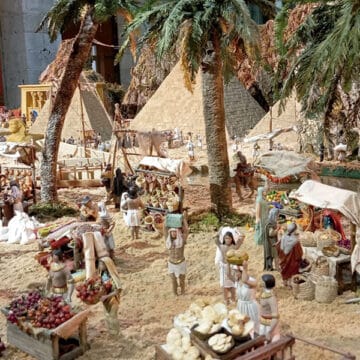Además de la publicación de su libro, ‘La enfermedad del aburrimiento’ (Alianza Editorial, 2022), que tuvo un gran impacto, la doctora Josefa Ros Velasco, que también preside la Sociedad de Estudios del Aburrimiento, ha dedicado los últimos tres años a estudiar in situ la situación de muchos ancianos en residencias públicas, con más de 400 entrevistas personales.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
En un futuro estudio, plasmará de un modo detallado la situación en la que se encuentran nuestros mayores que viven en centros de este tipo, conociendo si la Administración les ofrece el acompañamiento que merecen. Pero, antes de que eso suceda, ya ofrece algunas claves en esta entrevista en profundidad con Vida Nueva.
Cambio radical
PREGUNTA.- ¿Una situación de sostenido aburrimiento, en un día a día marcado por una anodina rutina, acelera el final de la vida?
RESPUESTA.- De acuerdo con la investigación que he llevado a cabo durante los últimos tres años, compruebo que, en general, las personas mayores que viven en residencias se encuentran en una situación complicada, en tanto en cuanto el hecho de vivir en una residencia ya de por sí supone un cambio radical con respecto a lo que ha sido su biografía hasta ese momento.
Pasas a vivir en una institución, lo cual implica que vas a estar bajo unos horarios muy marcados y en un lugar en el que existen ciertos protocolos, hay rutinas, tienes que convivir con muchas personas que no conoces; este matiz es importante, pues no se conocen realmente y nunca lo llegan a hacer porque al final, aunque conviven entre sí, no llegan a establecer relaciones más íntimas con esas personas que les rodean.
Ni con los propios residentes ni quizá con muchos de los trabajadores, en algunos casos, porque también operan de una forma rotativa. Están contigo una semana, pero la siguiente ya no están. Entonces, es un cambio muy radical. Algunas personas sienten una gran pérdida de agencia y autonomía. Se produce un desempoderamiento, pues ya hay muchas decisiones que tú no puedes tomar, ya que tienes que plegarte al funcionamiento de esa institución.
Es algo que sucede también en la familia, en el sentido más tradicional de la palabra. Cuando convives con otras personas, existen normas y reglas que tenemos que seguir para que la convivencia sea lo más amable posible y todo funcione. Y esto es parecido, pero multiplicado por mil, en el sentido de que tú no has elegido esa “familia” con la que ahora vas a vivir. Además de que son muchas personas las que conviven, de forma que el grado y la cantidad de reglas tienen que elevarse.
Estas personas se encuentran en una situación compleja porque, en muchos casos, el proceso de adaptación es bastante difícil. No se suele observar que haya un proceso, un acompañamiento profesionalizado, a la hora de que esa persona se integre y se adapte realmente en ese nuevo entorno. En algunos casos sí sucede así, pero, en otros muchos, no. El problema es que no se cuenta con esa figura profesional de un psicólogo que, más allá de evaluar tus capacidades cognitivas en el momento del ingreso, posteriormente, vaya haciendo un seguimiento y acompañe y ayude a estas personas a adaptar sus expectativas a la nueva situación.
Esta figura, que está ausente en muchos centros y que creo imprescindible, les debe ayudar a entender qué es lo que está sucediendo y por qué se encuentran en ese lugar. Así podrán hacer ese tránsito y que no se sientan culpables por el hecho de estar en una residencia, pues muchos piensan que la familia les ha abandonado porque quizá no se han portado lo suficientemente bien con ella. Y no es así. En la mayoría de los casos, se trata de una incompatibilidad entre la cotidianeidad de la familia y el cuidado de una persona con necesidades especiales y, a veces, con un nivel de dependencia alto.
La cuestión de fondo es que rige un modelo de residencia en el que todo es muy similar al hospital y se presta mucha atención al cuidado del cuerpo. Normalmente, los mayores están satisfechos con la atención que se les brinda en términos sanitarios, pero quizá hemos descuidado un poco las dolencias del alma.
Estas llegan si las personas se sienten solas y aburridas, si se lo dan ya todo masticado y resuelto… De alguna forma, les hace sentirse inútiles y aisladas del mundo exterior. Se encuentran confinadas, prisioneras. Quizá, son dolencias psicológicas que se han dejado un poco de lado al darse siempre prioridad al cuidado del cuerpo.
Tal vez, es ahora cuando estamos empezando a prestarles atención a estos problemas, porque nos hemos dado cuenta de que aquí lo importante no es que nos den años, sino que nos den vida. Si vamos a vivir más tiempo, este tiempo tiene que estar plagado de significado y de valor. De lo contrario, no merece la pena vivir.
Otro aspecto que percibo es que, aunque en general los internos se encuentran bastante bien atendidos en cuanto a lo sanitario, el perfil del adulto mayor que está entrando en los últimos tiempos en las residencias es el de una persona muy dependiente y que requiere mucho cuidado. Sin embargo, las ratios siguen siendo las mismas de hace dos décadas. Por lo que no siempre se llega a todo ni se brinda la asistencia óptima. Y, por supuesto, el residente lo nota, pues aprecia que el trabajador va con prisa, sobrecargado, y no puede prácticamente entablar una conversación con él cuando está realizando las tareas de aseo.
No existe un vínculo genuino, y es algo que se demanda. Así que, aunque esa parte suele estar cubierta, no está de más que se revise un poco y se ponga a disposición de los mayores el número de técnicos y gerocultores que necesitan para que esa atención sea óptima.
Algo más de lo que me he dado cuenta es del factor generacional. Las generaciones que empiezan a llegar a las residencias, cada vez más más jóvenes, son distintas. No es igual una persona que entra en la residencia con 80 años que aquella que tiene 95. Esta última considera que tiene que dar las gracias porque está recibiendo cama y comida, mientras que la de 75-80 años es más exigente y da valor a otro tipo de cuestiones, como puede ser la calidad de la comida o de la cama, de si puede o no disponer de una habitación para ella y tiene intimidad… Son otras exigencias, distintas.
Cuando nosotros lleguemos a ese momento, si es que tenemos la fortuna de llegar, y necesitemos de repente una atención especializada constante y tengamos que vivir en una residencia, creo que seremos mucho más exigentes de lo que son los residentes actuales y vamos a dar voz a todas nuestras quejas. Nos vamos a organizar mucho más para demandar lo que creamos que merezcamos, de manera que las residencias van a empezar a cambiar desde ya para ir adaptándose a esas demandas cada vez más crecientes.
Tentación suicida
P.- En un momento en el que nos golpea la plaga del suicidio entre muchos jóvenes, ¿esta tentación también está presente en nuestras residencias?
R.- En general, como ya hemos dicho, los residentes se encuentran bien dentro de lo que sería el cuidado del cuerpo y la satisfacción de las necesidades básicas de cara a la supervivencia. Pero tenemos que mejorar en lo tocante a otras cuestiones que hacen que la vida merezca la pena.
En este sentido, son muy pocos los residentes que realmente se encuentran felices, contentos, entusiasmados con la vida residencial y a los que realmente les gusta estar allí. Estas son personas que, por lo general, se han encontrado muy solas en casa y aquí han conseguido adaptarse y tienen muy buena actitud, con ganas de colaborar y de establecer relaciones significativas con otros.
Este es un porcentaje más pequeñito. El más alto lo conforman personas que no están contentas viviendo en la residencia. No se encuentran a gusto por distintas cuestiones, que tienen que ver más con el plano sanitario, el convivencial o el espiritual. La queja sobre la comida es constante, independientemente del tipo de residencia del que estemos hablando.
Y, por supuesto, la incomodidad que les produce el tener que vivir con personas que tienen deterioro cognitivo. Ellos suelen verbalizarlo así: “Esto no es una residencia, esto es un manicomio”. Como otras veces, ante la falta de libertad para tomar decisiones, también se expresan de este modo: “Esto no es una residencia, esto es una cárcel”.
De manera que el sentir general no es bueno. A nadie le gusta vivir en ese tipo de centros, salvo algunas excepciones que, sobre todo, están marcadas por el carácter de personas que son muy adaptables y están muy abiertas a experimentar nuevas situaciones vitales. Son personas con muchas ganas de vivir, que quieren vivir como sea. Pero, para el resto, si valoramos si la Administración les ofrece el acompañamiento que merecen, hay que concluir que no es así, en absoluto.
La queja acerca de la soledad no es muy elevada. De hecho, en mi proyecto ya tenemos el dato y es este: un 34% de las personas lamentan sentirse solas constantemente. Aunque el dato del aburrimiento sí es más importante: de las personas que he entrevistado, el 52% refieren aburrirse constantemente.
Dentro de lo que cabe, la gran mayoría de ellos reciben visitas de sus familiares. Algunos han conseguido establecer un vínculo con alguna persona o grupito dentro de la residencia. Esto sucede sobre todo entre las mujeres, que tienen quizá más facilidad para lanzarse a probar cosas nuevas y comprometerse con las actividades que ofrece la residencia. Aunque también es una generalización, hay estudios que explican que los hombres, sobre todo a partir de ciertas edades, son más reticentes a probar cosas nuevas y a establecer otras relaciones sociales. Tienen miedo a equivocarse, a que les traicionen…
Volviendo al problema principal, a la cuestión de sentirse solos, el porcentaje es bastante elevado, aunque yo pensaba que el índice iba a ser mayor. Yo lo atribuyo al hecho de que reciben bastante atención por parte de sus familiares, ya sea porque les llaman por teléfono, porque vienen a visitarles a menudo o porque han encontrado un espacio en la residencia y un grupo de personas con el que se sienten más o menos acompañados.
Otros muchos encuentran apoyo sobre todo en las auxiliares, que son quienes están en contacto más íntimo con ellos y les bañan o les dan de comer. Aun así, se quejan de que la familia no está todo lo presente que les gustaría; aunque eso lo aceptan por norma general. Lo que aceptan menos es el hecho de que esas personas con las que conviven, pero que no son residentes, es decir, esos auxiliares y técnicos, no les puedan ofrecer toda la compañía que desean por falta de tiempo.
Lamentan mucho la falta de personal, y no porque esta revierta en una asistencia sanitaria de menor calidad, que también, sino porque lo que ellos quieren es ir más despacito, que se respeten sus ritmos y que las interacciones que llevan a cabo con ellos sean de más calidad, más pausadas. Piden no tener diez minutos para ducharse si lo que realmente necesitan es charlar con esa persona. Reclaman que se les pueda dedicar ese espacio. Así que, desde luego, hay que cambiar e invertir más dinero para que haya más profesionales que puedan ofrecer ese servicio; no solamente darles de comer, ponerles la ropa y meterles en la cama.
La cuestión del aburrimiento es muy importante. Hay un estudio que señala que una persona que se aburre constantemente, al final, desarrolla hábitos de vida menos saludables. Come más y mal, duerme a deshoras, adopta una vida más sedentaria… Al final, todo esto revierte en un peor bienestar físico y mental.
En el caso de las personas mayores, el estar aburrido constantemente trae aparejado un desarrollo de trastornos del estado anímico que incurren en depresiones, ansiedad, estrés o frustración, así como en trastornos de la conducta. Se puede ver afectado el sueño; duermes a deshoras durante el día porque no tienes nada que hacer o no hay nada que te motive. Comes mal, cada vez te relacionas menos con los demás, te vuelves más huraño…
También hay comportamientos violentos reactivos frente a esa impotencia y esa frustración que te causa el aburrimiento. E ideación suicida… Algunos han referido intentos de suicidio. Por supuesto, al final, el aburrimiento es mucho más grave de lo que parece. No se trata solamente de una cuestión psicológica o de una dolencia del alma.
Si estás aburrido constantemente, te mueves menos y estás más tiempo sentado. Al final, eso aumenta la dependencia, pues favorece que otras condiciones preexistentes empeoren, como pueden ser problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, de movilidad o relacionados con la memoria a nivel cognitivo. Estamos hablando de que el aburrimiento resta calidad a la vida, resta años de vida y, sobre todo, aumenta el gasto sanitario; es decir, repercute negativamente en el gasto público.
En cuanto al porcentaje de personas en residencias que me han referido tener ideación suicida, hay que tener en cuenta que les he preguntado si les gustaría que su vida acabase antes. Después, algunos de ellos han especificado que, de hecho, se han planteado acortar su vida… Concretamente, el porcentaje de aquellos a los que les gustaría morir antes y que su tiempo de vida se acabase ya, pero de manera natural, es del 27%. Es un porcentaje alto. Me lo esperaba más bajo y, la verdad, me ha causado impacto.
El porcentaje de las personas que, espontáneamente, refirieron estar pensando recurrentemente en quitarse la vida es del 3,2%. Ese sí es bajo, aunque hay un elemento significativo: la mayoría de estas personas padecen enfermedades que les reducen la movilidad casi de un modo absoluto, pero es terrible que hay personas cuya situación física no es tan mala y que te transmiten que su vida ya no tiene sentido. Pienso en un hombre que, directamente, me dijo esto: “O buscas la manera de sacarme de aquí o la semana que viene me voy a suicidar. Sé cómo hacerlo”.
También pasan por esto algunas personas ciegas que te dicen que ya no pueden hacer nada de lo que les gusta: no pueden ver la televisión, no pueden leer… Y, sobre todo, no pueden ver a las personas. En esos casos, defiendo que pueden ver con sus manos o tocar y oler a sus nietos. Aun así, persiste esa tentación suicida.
Volviendo al dato anterior, me sobrecoge pensar en las muchas personas que tienen una aceptación muy grande frente a la muerte. Te dicen: “Ya está, ha llegado el momento”. Otras te comentan algo muy duro: “Le pido a Dios que se acuerde un poquito de mí”. Esa frase siempre me hace pensar mucho… Quieren que Dios las tenga presentes porque ya quieren morir. Desean acostarse esa noche y no despertarse: “Quiero que el Señor me lleve y reencontrarme ya con mi marido o con un hijo que perdí”.
Rol en el núcleo familiar
P.- El papa Francisco invita constantemente a los más jóvenes a que se acerquen a sus mayores y estos sean una parte fundamental en sus familias, más allá de que vivan o no en casa. ¿Este anhelo tiene algo que ver con nuestra realidad o, por el contrario, la tendencia es a abandonar a los ancianos como si fueran menos “valiosos” o tuvieran menos que “aportar”?
R.- Aquí la clave es el momento en el que el joven empieza a tener conciencia de quiénes son sus abuelos y quién es él. Y qué papel o rol le corresponde dentro del núcleo familiar. Algo que ha cambiado a nivel generacional al nacer cada vez más tarde los hijos. En este sentido, la diferencia es cada vez más abismal. No es igual que antes, que tú tenías un hijo con 20 y tu hijo, a su vez, tenía otro hijo con 20.
Ahí el salto generacional no era tan grande. La conversación con los abuelos no era tan complicada porque, aunque no se hablaba el mismo lenguaje, cosa que es imposible, sí que no estaba tan distanciado el uno del otro. Y los hábitos no eran tan desiguales. Ahora mismo, a un abuelo de 95 años le sorprende sobremanera ver a su bisnieto de quizá 10 años enganchado a un teléfono. No lo entiende. Ese salto es tan grande que algunas veces parece que se hace insalvable.
Con todo, tenemos que favorecer ese intercambio, esa convivencia, para que las nuevas generaciones no crezcan pensando que las personas mayores son entes lejanos y que están completamente desconectados de la realidad, teniendo poco que aportar. Como sociedad, la obligación es mantenerlos con vida. Pero hay que ir más allá, pues nos estamos perdiendo todo lo que nos tienen que contar y enseñar, que es mucho, mucho. Saben mucho de paciencia, de prolijidad y de procrastinación en un sentido positivo, entendida como la postergación de la espera y del valor que tiene cada cosa, aceptando que no se puede conseguirlo todo al instante.
P.- Las congregaciones religiosas, aunque tengan que cerrar obras e infraestructuras por falta de vocaciones, siempre mantienen espacios para que los hermanos y hermanas más mayores vivan en comunidad y atendidos del mejor modo posible. Lo mismo ocurre en las diócesis con espacios residenciales para sacerdotes retirados. Pero, ¿cómo se puede plasmar ese acompañamiento eclesial, ya sea con sacerdotes o laicos voluntarios, en las residencias públicas?
R.- En las residencias públicas, hay algunas que ya han empezado a quitar capillas, imágenes religiosas o espacios para rezar, y ha habido quejas. Además, en otros centros, si antes el párroco venía varias veces todas las semanas, ahora ya viene una o ninguna. Lo mismo sucede con otras actividades propiamente religiosas más allá de lo que es la misa. Prácticamente, se están quedando en nada.
Otra situación es la de las residencias propiamente religiosas. Es otra historia. Ahí hay bastantes actividades religiosas, ven la misa en televisión y todo el mundo está en silencio para que escuche el que quiera. Por la tarde, rezan el rosario y tienen talleres de espiritualidad y Biblia, que les encantan. Entre otras cosas, porque al final les llena el tiempo.
Yo reivindico esta presencia espiritual como un derecho. Hay algunas personas que pueden salir de la residencia e ir a la parroquia del pueblo, pero son una minoría. Por eso es importante que se dé la posibilidad a quienes no pueden salir. A veces el cura viene con prisa, y no tienen tiempo para mucho, pero a bastantes les gustaría ayudar un poquito en tareas de voluntariado o echar una mano al párroco, aunque sea, recogiendo ropa. Pero el problema es que esto no se facilita en absoluto.
Antes, otras residencias también contaban con monjas voluntarias que iban a hacer cualquier tipo de servicio que se necesitara, pero cada vez hay menos presentes en los centros. Por eso, creo que los internos tienen que reivindicar que haya más actividades religiosas y más presencialidad en sus residencias.
Por ejemplo, es horroroso el hecho de que uno quiera ver la misa en la televisión y tenga que estar en un salón con otras cien personas que están gritando, llorando o hablando y que no se lo permiten. La fe es algo muy íntimo y no tiene ningún sentido quitarle esta vivencia a las personas. Porque, además, les resta calidad de vida y la gente va a estar más apática, más triste, más aburrida y más sola.
P.- ¿La creencia religiosa aporta un plus de vitalidad o de esperanza a los ancianos que viven en residencias? O, planteado de otro modo, ¿creer en Dios alarga la vida?
R.- No sé si creer en Dios alarga la vida, pero sí puedo responder un “sí” rotundo a que las personas religiosas no se aburren prácticamente nada y tampoco se sienten solas. Ocupan mucho tiempo con una actividad que para ellas es muy significativa, que es rezar.
Por eso se quejan bastante de la tendencia actual en las residencias de dejar fuera las actividades religiosas, de que el párroco cada vez haga menos acto de presencia o de que, por ejemplo, se estén sustituyendo espacios como las capillas para dar paso a salas de juegos o cosas de este estilo.
Ciertamente, los creyentes son quienes mejor lo llevan. Son personas que conviven mejor con aquello que la vida les va poniendo delante, con el destino que consideran que Dios ha elegido para ellos. Tienen menos miedo a la muerte porque confían en encontrarse con sus seres queridos. Entonces, tienen menos miedo, se sienten más acompañados porque rezan y sienten que, cuando oran, están con Dios. Rezan por sus seres queridos, por los que están y por los que ya no están, y sienten que están con ellos.
Cuando lo hacen, experimentan que con esa actividad ocupan su tiempo de una forma muy valiosa y muy significativa. Y, en general, son más felices que las personas que no son creyentes ni practicantes. Esto no ha sido nada sorprendente para mí, pues ya había algunos trabajos que ponían de manifiesto que los creyentes y practicantes se aburren mucho menos.
En mis entrevistas he podido confirmar que, cuanto mayor calidad de vida espiritual tienen las personas, más felices son y sienten que la vida merece la pena. Es una forma de estar en el mundo completamente distinta. Esa perspectiva de una vida después de la muerte lo cambia todo y permite afrontar la realidad y convivir con la existencia y con todo lo que acontece a tu alrededor de un modo completamente diferente.
P.- Personalmente, ¿qué le ha aportado esta experiencia humana al poder conocer de primera mano el testimonio de tantas personas que cultivan nuestra memoria colectiva? ¿Ha cambiado su mirada de algún modo?
R.- Siempre creo que uno no se embarca en este tipo de proyectos si no es porque ya de antemano tiene una forma de percibir a las personas mayores y su lugar en el mundo, reconociendo la importancia que tienen en nuestra sociedad. Es cierto que pensaba que la situación iba a ser peor y que los residentes iban a estar mucho más tristes. Pero también hay que reconocer que mi estudio tiene una limitación, y es que las residencias que han participado en él han sido voluntarias y me han llamado para que acuda a ellas, lo cual ya nos dice que no es que sean las mejores, pero sí son al menos las que tienen voluntad de mejora.
Aunque me encantaría no tener que pensarlo, temo que en otras residencias las cosas están muchísimo peor y que en un porcentaje muy alto de centros la situación es pésima. Por supuesto, también habrá otros en los que todo está mucho mejor. Hay que reconocer esa voluntad de mejora porque, con los medios con los que disponen actualmente en las residencias públicas, se hace lo que se puede. Hace falta muchísima más inversión, y eso voy a reclamarlo por activa y por pasiva.
Personalmente, me ha cambiado la forma de entender algunas cosas. Por ejemplo, que no tiene sentido romantizar el envejecimiento; algo que en la actualidad se está haciendo en demasía. Nos hemos tirado mucho tiempo en el que solo veíamos lo malo de envejecer y ahora únicamente queremos ver lo bueno. Y ninguno de los extremos es positivo.
Si solo te fijas en lo malo, pierdes las ganas de vivir. Pero, si promocionas solo lo bueno, creas unas expectativas que en muchos casos son irreales y desembocan en frustración. Me he dado cuenta de que hay que tomar conciencia de que el proceso de envejecimiento va aparejado a un deterioro que nunca es igual en ninguna persona, pero que existe y que hay que ser consciente de ello, no solamente para determinar cómo quieres vivir tu vida antes de que todo eso empiece.
Hay que pensar en cómo quieres prepararte para ese momento, cómo te vas a preparar en el caso de acabar en una silla de ruedas o tener que utilizar pañales. Para estar en una residencia, creo que es importante tomar conciencia de ello. Hay que prepararse de cara al futuro para aprovechar el tiempo en el presente y, sobre todo, no engañar a nadie. La mayor parte de las personas de 90 años no caminan por la playa sonrientes, con una sonrisa Profident y cogidos de la mano de su pareja ideal, a la que además han conocido en la última etapa de su vida. Eso no sucede, no es realista. Son imágenes que se utilizan por fines marketinianos y suelen ser bastante engañosas, al servicio de un interés económico. Al final, hay que tener eso en cuenta.
Me ha ayudado a entender mejor en qué consiste hacerse mayor y, sobre todo, a tomar conciencia de algo que ellos te dicen. De las 405 personas que he entrevistado, no recuerdo a ninguna que me haya dicho que tener la edad que tiene es un privilegio y una maravilla. Todos te dicen muy a las claras que “ser viejo es una mierda”. “Te duele todo”, “no puedes hacer casi nada”, “te haces pipí constantemente”… Te dicen cosas de este tipo.
Hay otras personas que envejecen en casa y que no tienen ese nivel de deterioro y esa necesidad de asistencia constante. Pero no es el caso de las que están en una residencia; aquí están por algo. Un porcentaje muy amplio te va decir que no es la mejor etapa de su vida, pese a toda la experiencia acumulada. Nada de nada. Eso te da un baño de realidad y te ayuda un poco a plantearte las cosas. Por eso, precisamente, entiendo que tenemos que estar más en contacto con esas personas. Creo que nos beneficia como sociedad. Y es que no es aislarlos a ellos, sino aislarlos nosotros de ellos lo que tenemos que empezar a remediar.
También me he dado cuenta de que hay mucho movimiento para que la situación mejore. Y eso me hace ser optimista. Creo que las residencias del futuro van a ser mucho mejores. Y veo a tanta gente implicada, tanta gente que ya comparte este discurso, que desde luego me da esperanza. No seré yo quien diga jamás eso de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Para mí, siempre estamos mejorando. Y en este aspecto no va a ser distinto.