El sacerdote valenciano, de la congregación de los Misioneros de África, ha sido decano del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de Roma
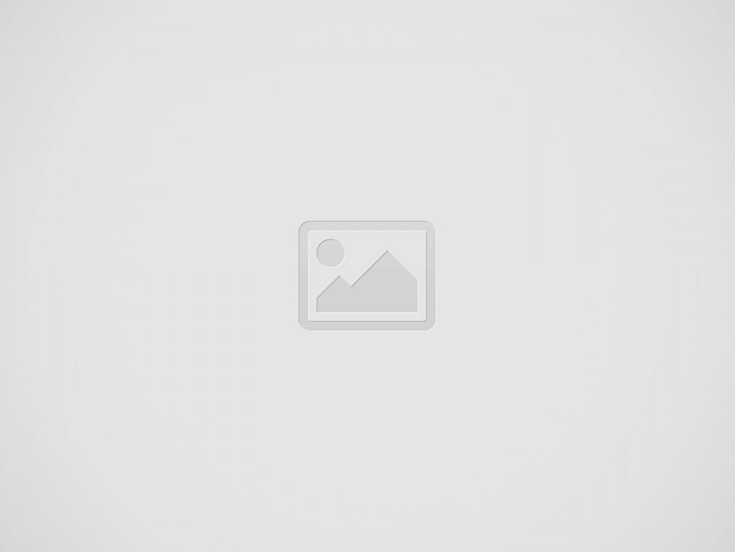

Con solo apenas unos meses en una parroquia en Omán, Diego Ramón Sarrió Cucarella, de la congregación de los Misioneros de África, recibió su nombramiento como nuevo obispo de Laghouat, en Argelia. Se acababa así el año sabático con el que esperaba cerrar tranquilamente su ciclo como decano del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos (PISAI) de Roma. Antes ha desarrollado su misión en lugares como Kenia, Sudán, Paría o Egipto –y eso que tiene solo 56 años–.
Sarrió Cucarella nació el 20 de julio de 1971 en Valencia. Estudió Filosofía en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid y Teología en la Universidad de Tangaza en Nairobi (Kenia). También completó estudios en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X de Madrid, en Sudán, en la Urbaniana de Roma, París, El Cairo Washington D.C. o Argelia. Ordenado sacerdote el 2 de junio de 2001 ha sido animador en el Centro Cultural y de Documentación Saharaui de Ghardaïa en la diócesis de Laghouat (2001-2003); director de la Biblioteca Diocesana de Túnez (2006-2009), hasta que llegó al PISAI como director (2014-2017) y rector (2017-2024). Ahora se prepara para tomar posesión de la procatedral de Gardaya y atender a una comunidad de más de dos mil católicos en más de dos millones de kilómetros cuadrados.
PREGUNTA.-¿Cómo llega un joven valenciano a profesar en los Padres Blancos?
RESPUESTA.-Nací en Gandía, en la costa mediterránea, a 65 km al sur de Valencia. Soy el menor de cuatro hermanos. A los 13 años, mi familia se mudó a la capital de la provincia. Allí terminé la Educación General Básica, como se llamaba entonces, y continué con los estudios secundarios. Asistí a colegios jesuitas tanto en Gandía como en Valencia. La educación en la fe y la preparación para los sacramentos se realizaron principalmente en el colegio, más que en la parroquia. Mi vocación, como la de muchos otros imagino, fue un proceso gradual. Recuerdo que, de pequeño, me fascinaba escuchar las historias que los misioneros jesuitas, que estaban de paso por vacaciones, nos contaban sobre sus misiones en la India, el Chad, Brasil… También solía hojear las revistas que publicaban las distintas congregaciones misioneras. Además, tengo un tío jesuita que trabajó muchos años en África. Con el paso de los años, me doy cuenta de que tanto la preparación para la confirmación como las clases de religión del último año de secundaria fueron momentos importantes de crecimiento espiritual. Fue entonces cuando se empezó a forjar mi vocación misionera. De los Misioneros de África me atrajo inmediatamente su pasión por el continente africano y el carácter internacional de sus comunidades.
P.-¿Qué ha supuesto para su actual parroquia en Omán este nombramiento?
R.-Mi nombramiento como obispo de Laghouat se anunció mientras colaboraba en una parroquia de la capital, Mascate. Al acabar mi mandato como rector del (PISAI) de Roma, y tras haber pasado diez años y medio en la Ciudad Eterna, solicité un tiempo sabático a la Santa Sede, de la cual depende directamente el Instituto. Quería aprovechar para conocer de primera mano la experiencia de la Iglesia en otra parte del mundo islámico. El sultanato de Omán forma parte del Vicariato Apostólico de Arabia del Sur, que incluye también los Emiratos Árabes Unidos y Yemen. La comunidad católica de Omán está compuesta exclusivamente por inmigrantes procedentes de la India y de Filipinas, pero también de muchos otros países, entre ellos, una pequeña comunidad hispanohablante. La parroquia me recibió con los brazos abiertos desde el primer momento. Los primeros días me resultaba paradójico tener que haber venido a la península arábiga para ver iglesias llenas de fe. La noticia de mi nombramiento episcopal fue acogida con gran alegría. Fue un momento muy emotivo. Desgraciadamente, he tenido que acortar la estancia inicialmente prevista, pero será difícil olvidar los meses que pasé en Mascate.
P.-De su etapa como rector del PISAI, ¿qué aspectos de su docencia se lleva a su nueva misión?
R.-Mis estudios sobre la religión islámica y mi docencia en este ámbito no nacieron de un interés puramente teórico sino de un encuentro. Mi primer contacto significativo con el islam tuvo lugar en Jartum, la capital de Sudán, durante mi etapa formativa, antes de la división del país. Trabajé en una parroquia ubicada en las afueras de la capital. Nuestros feligreses eran cristianos del sur que se habían desplazado al norte a causa de la guerra. Aquella primera experiencia en Jartum me hizo comprender rápidamente que los musulmanes, como los cristianos, son capaces de lo mejor y de lo peor. Esto me ayudó siempre a evitar idealizaciones. Los dos años que pasé en Ghardaïa (Argelia) después de mi ordenación sacerdotal me permitieron seguir conociendo a los musulmanes en un contexto diferente al de Jartum. En general, fue una experiencia positiva, marcada por la amistad y el aprecio mutuo. Entonces nació mi deseo de conocer mejor su tradición religiosa y la fe que los anima. A esto siguieron varios años de estudio y trabajo en Egipto, Italia, Túnez y Estados Unidos. En 2014, tras terminar el doctorado, me nombraron jefe de estudios del PISAI. No fue fácil aceptarlo, pues deseaba regresar al terreno de misión. Mi consuelo durante estos años en Roma fue que muchos estudiantes del Instituto se preparaban para vivir su fe cristiana en contextos marcados por la presencia del islam, lo que me hizo sentir que yo también contribuía, en cierta medida, a esta particular misión a la que algunos dentro de la Iglesia nos sentimos llamados.
P.-En el diálogo con el islam, ¿cómo se vive en el día a día el Documento sobre la Fraternidad Humana de Abu Dabi?
R.-El mensaje principal del Documento sobre la Fraternidad Humana para la paz mundial y la convivencia común se encuentra ya en su propio título: la manera de lograr “la paz mundial y la convivencia común” es desarrollar un sentido de la “fraternidad humana” que sea verdaderamente universal, que vaya más allá de las fronteras nacionales, culturales y religiosas, “que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales”, permitiendo la coexistencia de diversas expresiones culturales y religiosas y construyendo una sociedad más justa y pacífica. En esencia, el Documento defiende una visión de la fraternidad en la diversidad. Las comunidades religiosas están llamadas a adoptar una cultura del diálogo, a colaborar y a fomentar el conocimiento mutuo. Todos —no solo musulmanes y cristianos— están invitados a redescubrir los valores de la paz, la justicia, la bondad, la belleza, la fraternidad humana y la coexistencia como clave para la supervivencia de la humanidad. Vivir el mensaje del Documento significa inspirarse en él para transformar la realidad concreta en la que vivimos. No se debe olvidar que el islam y el cristianismo no dialogan en abstracto, sino que se trata siempre de cristianos y musulmanes concretos, de carne y hueso, que viven en contextos sociales y culturales muy diversos. En el diálogo islamo-cristiano no hay una talla única ni una fórmula mágica. El papa Francisco resumió muy bien la misión de las Iglesias del Magreb en su discurso en la explanada de la Torre Hasán, en Rabat, el 30 de marzo de 2019: “Se trata de descubrir y aceptar al otro en la peculiaridad de su fe y enriquecerse mutuamente con la diferencia, en una relación marcada por la benevolencia y la búsqueda de lo que podemos hacer juntos. Así entendida, la construcción de puentes entre los hombres, desde el punto de vista interreligioso, pide ser vivida bajo el signo de la convivencia, de la amistad y, más aún, de la fraternidad”.
P.-Además, cuenta en su nueva diócesis con la tumba de san Carlos de Foucauld, ¿sigue siendo una inspiración para la evangelización actual?
R.-Ciertamente, san Carlos de Foucauld, cuyos restos mortales descansan en el cementerio cristiano de El Menia, donde fueron trasladados en 1929 una vez iniciado su proceso de beatificación en 1927, es una inspiración para la evangelización entendida en clave de fraternidad universal. Basta decir que el mismo papa Francisco lo señala como una de las figuras que inspiraron su encíclica Fratelli tutti. En ella, lo describe como una persona de profunda fe que, desde su intensa experiencia de Dios, recorrió un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Orientó su sueño de una entrega total a Dios y sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano hacia una identificación con los últimos, con quienes compartió su vida en el desierto. Quería ser, en definitiva, “el hermano universal” –escribe el papa– pero sólo identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos (Fratelli tutti, 287).
P.-Desde 1919 todos los obispos de Laghouat han sido de los Padres Blancos, ¿se consolida la tradición con su nombramiento?
R.-El primer obispo de Laghouat como tal fue monseñor Georges Mercier (m. 1991), cuando el vicariato apostólico de Ghardaïa en el Sahara fue elevado a diócesis de Laghouat en 1955. Mercier fue uno de los aproximadamente 40 obispos que firmaron el “Pacto de las catacumbas”, llamado así porque se firmó en las Catacumbas de Domitila el 16 de noviembre de 1965, unos días antes de la clausura del Concilio Vaticano II. El vicariato apostólico de Ghardaïa en el Sahara era el heredero de la prefectura apostólica de Ghardaïa, erigida en 1901, cuyo primer prefecto fue monseñor Charles Guérin (m. 1910), amigo y confidente de Carlos de Foucauld. El territorio de la prefectura apostólica de Ghardaïa formaba inicialmente parte de la prefectura apostólica (después vicariato apostólico) del Sahara y del Sudán, erigida en 1868, un territorio vastísimo cuyo primer prefecto fue el cardenal Charles Lavigerie (m. 1892), arzobispo de Argel y fundador de los Misioneros de África. Es decir, que la diócesis de Laghouat ha estado unida a la historia de los Padres Blancos desde los orígenes de nuestra sociedad, lo que me hace sentir parte de una larga tradición y responsable de un precioso legado. No obstante, esto no significa que los Padres Blancos seamos la única congregación religiosa que ha trabajado o trabaja en la diócesis. Ni mucho menos.
P.-Ver en un mapa el territorio de la diócesis de Laghouat impresiona ya que ocupa prácticamente toda la parte continental del país, pero tiene muy pocas parroquias. ¿Qué caracteriza a esta Iglesia local?
R.-De hecho, la diócesis de Laghouat abarca un territorio de 2,107,708 kilómetros cuadrados, es decir más de cuatro veces la superficie de España. Sin embargo, gran parte de este territorio está compuesto de dunas y arena. Durante mis primeros años de sacerdocio, pasados en Ghardaïa, recuerdo que un semanario católico francés describió a monseñor Michel Gagnon, en aquel entonces obispo de Laghouat, como “l’évêque des sables» (el obispo de las arenas). En este inmenso territorio viven un poco más de cinco millones de personas (según las estadísticas más recientes que he visto), de las cuales poco más de dos mil son católicos. Es decir, que la Iglesia local es una pequeña minoría esparcida en un territorio enorme, donde trata de vivir su vocación de ser sal de la tierra y luz del mundo entre el pueblo argelino. Aparte sus dimensiones, la diócesis de Laghouat presenta muchas características en común con el resto de las diócesis del Magreb. Son Iglesias con una larga y fecunda historia, y que han dado grandes figuras a la Iglesia universal. Baste pensar en san Agustín de Hipona, en Tertuliano o en las santas Perpetua y Felicidad. Sin embargo, las Iglesias actualmente presentes en el Magreb son más bien la continuación de una Iglesia que llegó con la expansión colonial de Europa, lo que introdujo una cierta ambigüedad en la relación con la población local y en la percepción mutua. Dicho esto, en los últimos años las Iglesias del Magreb han perdido progresivamente su carácter europeo: tanto los fieles como la nueva generación de personas consagradas que trabajan en la región son cada vez más diversos y provienen sobre todo de África subsahariana y Asia.
P.-La de Laghouat es una diócesis “exenta”, que depende directamente de la Santa Sede. ¿En qué consiste esta situación exactamente?
R.-Una diócesis exenta de la jurisdicción metropolitana es una diócesis directamente dependiente de la Santa Sede y no sujeta a la autoridad supervisora de un arzobispo metropolitano. Las diócesis de Constantina y de Orán, situadas, respectivamente, en el noreste y en el noroeste del país, son diócesis sufragáneas de la archidiócesis de Argel. Ahora bien, debo descubrir aún las implicaciones prácticas de tal distinción. De momento, puedo decir que he recibido una acogida muy fraterna por parte de todos los miembros de la Conferencia episcopal regional de los obispos de África del Norte (CERNA), que comprende Argelia, Libia, Marruecos, el Sahara Occidental y Túnez.