Esta Navidad he vivido una situación bastante extraña. Durante la mañana de Nochebuena estuve en un funeral, agradeciendo la vida de un compañero jesuita que falleció la mañana anterior. Al impacto por una muerte repentina y prematura se le suma que haya sido en estas fechas, porque ahora parece que las ausencias duelen más y una no puede evitar preguntarse cómo vivirán estas fiestas su familia o su comunidad de hermanos religiosos. La capilla estaba llena de gente de distintos ámbitos y se percibía que había sido una persona muy querida. Además, se repetían las expresiones de agradecimiento por cómo había cuidado a quienes le rodeaban.
Con estas vivencias en la cabeza y en el corazón, y aunque parezca un poco extraño, cuando iba a prepararme para celebrar la Navidad junto con mis hermanas se me ocurría que lo que festejamos no está tan lejos de lo que había vivido en ese funeral. Y es que la vida y la muerte caminan de la mano, como las dos caras de una moneda, y que solo vale la pena vivir cuando lo hacemos con la densidad que le otorga a nuestra existencia gastarnos y desgastarnos en el cuidado atento de quienes nos rodean. Pensaba en cómo estamos solos en el trance de nacer y de morir, pero que podemos acoger y cuidar a las personas con las que nos vamos encontrando.
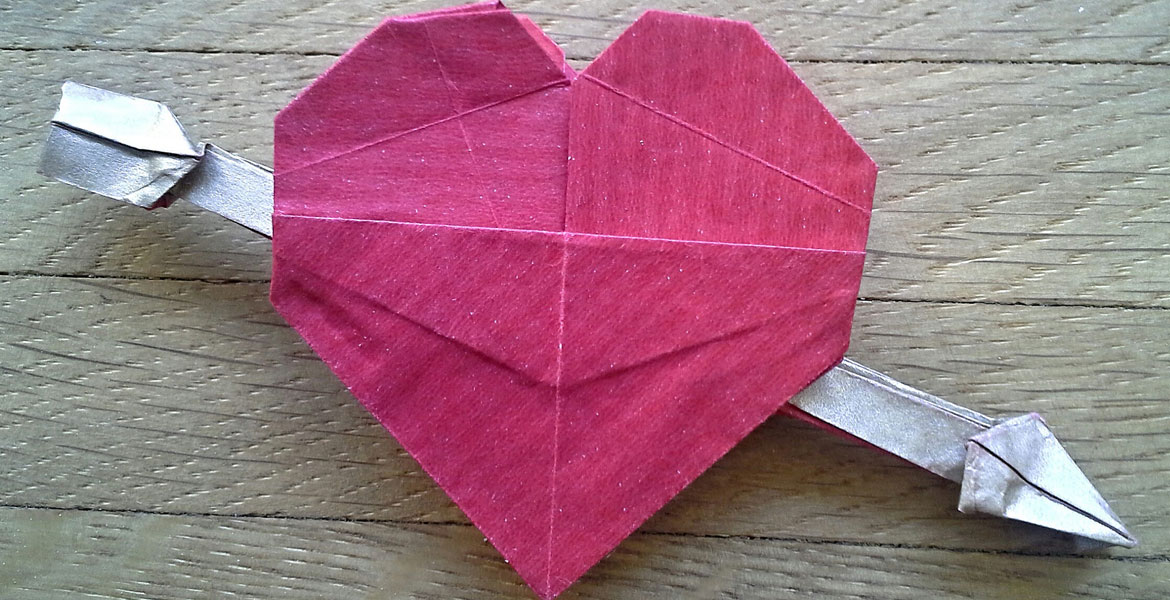
Los relatos de la infancia de Mateo y Lucas tienden a conectar el nacimiento de Jesús y su pasión de manera muy sutil, a través de sutiles guiños. Es verdad que no nos suena demasiado bien eso de que el Niño de Belén “nace para morir”, pero se acerca a nosotros con vocación de entrega. Y es que el Amor es así: no entiende de medias tintas ni de guardarse para la vuelta. Ama y punto. Sin medida, sin control y hasta la entrega definitiva… con la esperanza de que nada de lo que se da se pierde y que Quien tiene la última palabra de la historia no es la muerte sino la Palabra Encarnada. ¡Esta sí que es una Buena Noticia!






