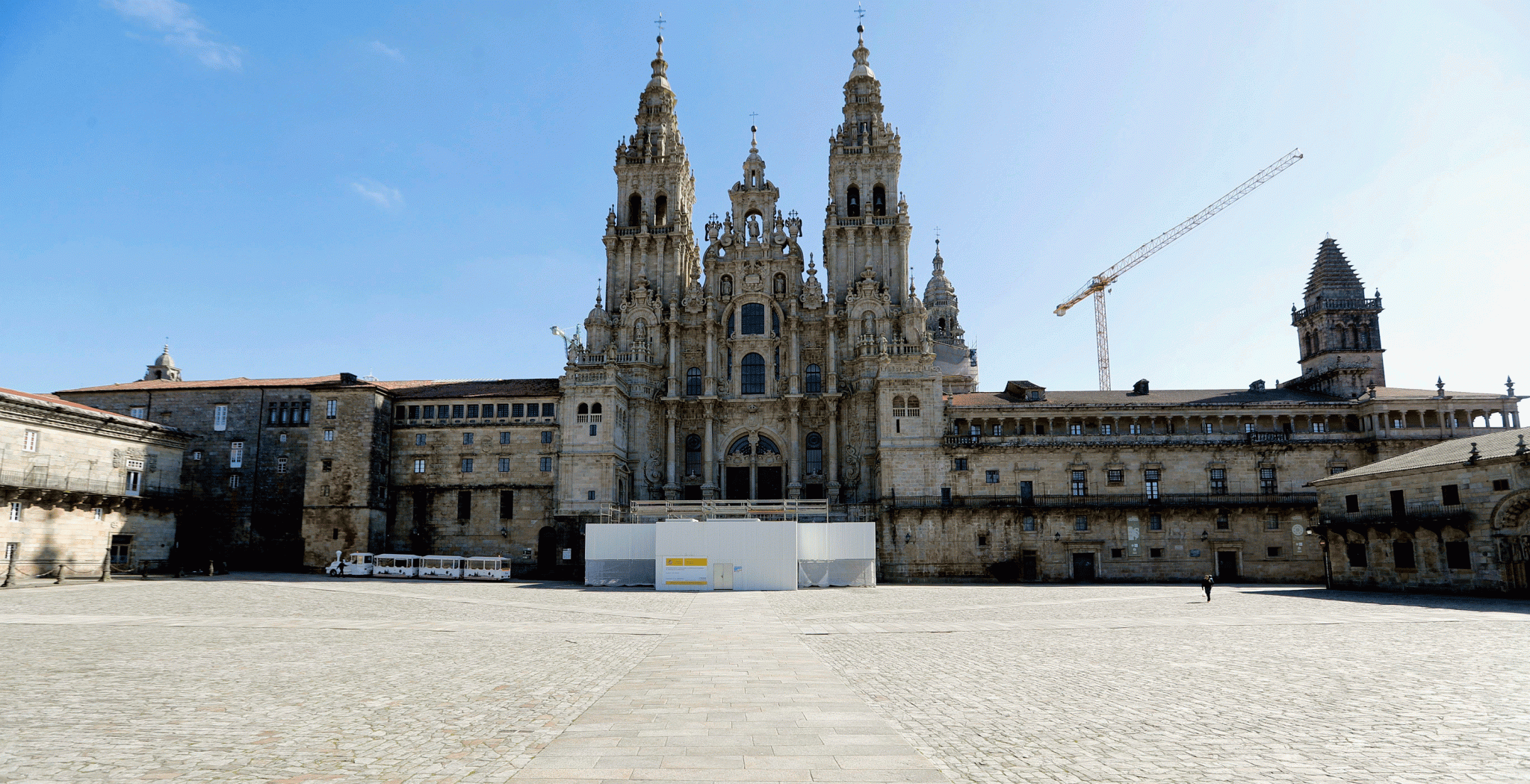Estamos en una burbuja. Literalmente cada uno en la suya. En algunos casos compartida con la familia; en otros, solos. Somos los afortunados que, solos o acompañados, tenemos teléfonos fijos, móviles, y redes sociales que hacen más llevadera una situación que nadie creía posible.
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
- Consulta toda la actualidad de la Iglesia sobre el coronavirus
Cada uno la sobrelleva como puede, sin embargo, creo firmemente que seguimos siendo muy afortunados porque, aunque esta situación se prolongara más de lo esperado, y es probable que así sea, sabemos que tiene una fecha límite, aunque desconocida por ahora. Otras personas, en algunos momentos de la historia, no vieron el final de sus confinamientos siempre injustos; otras, en la actualidad, tampoco ven una fecha más o menos cercana, para salir de sus cuarentenas prácticamente permanentes en campos de refugiados, CIES, o fronteras protegidas por vallas y muros insalvables.
Habrá que aprender de todo esto; aprender a cambiar prioridades; a valorar lo esencial; a aceptar que otra forma de vida es posible; y, por supuesto, y según dicen, aprenderemos a convivir con el COVID que toque cada invierno.
De momento tenemos por delante una cuaresma más silenciosa que de costumbre y, lo más sorprendente, una Pascua de resurrección en la que no gritaremos jubilosos ¡ALELUYA! en comunidad, sino que lo haremos, sí, jubilosos, pero en la pequeña comunidad familiar o en la soledad y siempre en comunión pese a las redes sociales.
Sin embargo, creo que lejos de hacernos sentir melancólicos o directamente tristes, va a ser la oportunidad perfecta para vivir, y en algunos casos redescubrir, que no somos cristianos para nosotros, ni para nuestra comunidad, sino para todos los demás, aunque no los conozcamos, no los veamos, y vivan en cualquier parte del mundo.
Y, al hilo de ver así la vivencia de la Pascua de este año –nada que ver con los felices 20 que nos deseábamos hace unos tres meses–, creo que deberíamos ir mirando al futuro, para cuando todo esto pase y estemos en condiciones de pensar con la cabeza y con el corazón.
Sé que no voy a ser popular por proponer el tema que voy a proponer; sé que algunos dirán que no soy quién para hacerlo; sé que algunos pensarán que es fruto del confinamiento; pero también sé que, de no hacerlo, se me quedaría dentro como una comida indigesta y con la impresión de no intentar contribuir a que mi Iglesia crezca sin religiosidades anquilosantes.
Distintas velocidades
A tenor de lo sucedido el pasado fin de semana sobre la suspensión o no de la celebración de misas y el cierre de los templos, han aflorado a la superficie eclesial dos maneras de ver la realidad. Los obispos, con toda la buena intención y pensando lo mejor, reaccionaron con distintas velocidades. Unos, rápidamente, vieron el peligro real al que nos enfrentamos y suspendieron todas las celebraciones y cerraron los templos en una decisión tan acertada como dolorosa; otros, tardaron más, como esperando a ver qué decía el Gobierno y sentir un cierto respaldo a la decisión que debían tomar; algunos, a día de hoy, siguen con los templos abiertos y con la celebración de la eucaristía como si sus curas y fieles no corrieran ningún peligro. ¿Qué sentido tiene si estamos en cuarentena?
No es mi intención juzgar a ningún obispo, sea cual sea la decisión tomada, ni decirle a ninguno lo que tiene que hacer. Sin embargo, no pude ni puedo dejar de pensar que algo habría que hacer, cuando todo esto pase, porque el espectáculo eclesial ha sido lamentable.
Es verdad que cada obispo es soberano y señor en su diócesis y que la Conferencia Episcopal no tiene jurisdicción en sus territorios, por eso, cuando se da la situación que estamos viviendo, cuando el peligro no es solamente personal, sino que lo podemos contagiar exponencialmente a otras personas, todos, obispos y no obispos, deberíamos tener presente que, incluso en la fe, crecer es pasar de la pasión a la compasión. Y es momento de dejar aparcada la pasión, no la eucaristía, y dar paso a la compasión para evitar más sufrimiento, más contagiados, más víctimas mortales entre los hermanos de Jesucristo y nuestros. No es fácil, es verdad, pero no se puede, en nombre de no sé qué visión religiosa, poner en peligro a las personas.
Derecho Canónico y teología
Por eso sugiero que, mirando al futuro, cuando todo esto pase, sería bueno que obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas, se sentaran a hablar, a sugerir ideas que nos hagan actuar como cristianos convencidos de que no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre; que Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad; y que está encantado de que nos encerremos en nuestro cuarto para hablar con Él, y Él, que ve en lo escondido, nos lo recompensará. En una palabra, pensar en algo –no sé qué ni cómo– que nos permita poner en el centro al hombre, a la persona en peligro, por encima de celebraciones y rituales, sin depender de decisiones personales en situaciones de auténtico peligro para la vida.
Porque algunas veces, da la sensación de que leemos el evangelio a la luz del Derecho Canónico y no el Derecho Canónico a la luz del evangelio. Y que nadie se enfade, que no le echo la culpa ni al Derecho Canónico ni a los canonistas, solamente constato que hay personas que parecen actuar así. También sé que el Derecho Canónico recoge el sentir de la teología del momento –más o menos porque la teología va más rápida que el Código de Derecho– y, por tanto, es complicado cambiar la teología y el Código de golpe, sin embargo, insisto, sí podríamos intentar cambiar la forma de actuar en casos de emergencia como el actual.
No se trata de quitar autonomía ni coartar la autoridad de los obispos en sus propias diócesis, pero sí de evitar poner vidas en peligro y, si se me permite, de ser más papistas que el papa que, por cierto, ha suprimido, con tanta tristeza como sentido común, hasta las celebraciones de Semana Santa.
Estamos en un momento en el que, sobre la realidad que estamos viviendo y los peligros de contagio del COVID-19, quienes deberían tener la última palabra deben ser los médicos y los especialistas. En este caso, la Iglesia, representada por sus obispos, debería hacerles caso. Por respeto a sus curas y a sus fieles, que están bajo su cuidado. Será la única manera de no lamentar en la Pascua 2021, la ausencia de muchos de ellos al gritar jubilosos ¡ALELUYA!