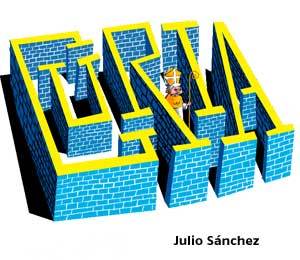 (Vida Nueva) Episodios recientes, como el levantamiento de las excomuniones a los obispos lefebvristas, han puesto en cuestión el papel de la Curia y el tipo de asesoramiento que brinda al Papa. En los ‘Enfoques’, Antonio Viana, profesor de Derecho Canónico en Navarra, y Antonio Duato, editor de Iglesia Viva y Frontera, reflexionan sobre una relación salpicada de escaramuzas y que precisa de una mayor coordinación.
(Vida Nueva) Episodios recientes, como el levantamiento de las excomuniones a los obispos lefebvristas, han puesto en cuestión el papel de la Curia y el tipo de asesoramiento que brinda al Papa. En los ‘Enfoques’, Antonio Viana, profesor de Derecho Canónico en Navarra, y Antonio Duato, editor de Iglesia Viva y Frontera, reflexionan sobre una relación salpicada de escaramuzas y que precisa de una mayor coordinación.
Profesionalidad y coordinación
 (Antonio Viana– Facultad de Derecho Canónico Universidad de Navarra) Los acontecimientos de las últimas semanas, con motivo del levantamiento de la excomunión a cuatro obispos seguidores del cisma provocado por monseñor Marcel Lefebvre en 1988, han provocado más que inquietud en un buen número de católicos. En la carta que escribió el pasado 10 de marzo, Benedicto XVI se lamentaba de modo impresionante especialmente por la dureza de la reacción de algunos fieles: “Me ha entristecido el hecho de que también los católicos, que en el fondo hubieran podido saber mejor cómo están las cosas, hayan decidido herirme con un ataque hostil”; pero también reconoce el Papa lo que a todas luces ha resultado ser una deficiente actuación de algunos órganos de la Curia romana, que no supieron explicar con claridad el alcance de la actuación pontificia ni se informaron en su momento de las injustificables opiniones sobre el holocausto judío del obispo Richard Williamson, uno de los cuatro prelados a los que, como gesto de buena voluntad, se ha levantado la pena de la excomunión.
(Antonio Viana– Facultad de Derecho Canónico Universidad de Navarra) Los acontecimientos de las últimas semanas, con motivo del levantamiento de la excomunión a cuatro obispos seguidores del cisma provocado por monseñor Marcel Lefebvre en 1988, han provocado más que inquietud en un buen número de católicos. En la carta que escribió el pasado 10 de marzo, Benedicto XVI se lamentaba de modo impresionante especialmente por la dureza de la reacción de algunos fieles: “Me ha entristecido el hecho de que también los católicos, que en el fondo hubieran podido saber mejor cómo están las cosas, hayan decidido herirme con un ataque hostil”; pero también reconoce el Papa lo que a todas luces ha resultado ser una deficiente actuación de algunos órganos de la Curia romana, que no supieron explicar con claridad el alcance de la actuación pontificia ni se informaron en su momento de las injustificables opiniones sobre el holocausto judío del obispo Richard Williamson, uno de los cuatro prelados a los que, como gesto de buena voluntad, se ha levantado la pena de la excomunión.
El hecho de que en parte -sólo en parte- esta difícil situación haya venido provocada por algunos errores de los organismos centrales de la Iglesia, ha planteado cuestiones sobre la naturaleza y el alcance de las actuaciones de la Curia romana, es decir, el conjunto de personas e instituciones (“dicasterios”) que ayudan al Papa en el gobierno ordinario de la Iglesia universal.
La razón de la capacidad que tiene la Curia romana para actuar en toda la Iglesia e intervenir en las diócesis no es otra que la potestad pontificia. Siempre se ha explicado y se ha podido entender que la Curia tiene una potestad vicaria, es decir, que ejerce en nombre y con la autoridad del Papa. Esto vale para el gobierno y también para las tareas de trasmisión y enseñanza de la doctrina católica. Naturalmente, el principio vicario tiene diversos límites y expresiones: desde la exigencia de una información al Papa sobre las cuestiones que se vayan a tratar, hasta la necesaria aprobación pontificia de los principales actos de la Curia. Es evidente que hay actos personalísimos del Papa que no pueden ni deben ser tramitados por la Curia.
La Curia romana, en cuanto complejo orgánico, ha conocido diversas regulaciones a lo largo de la historia, desde que el papa Sixto V en el siglo XVI estableciera una normativa general. En nuestro tiempo, junto a la necesidad de precisar adecuadamente las competencias de los organismos colaboradores del Papa, una importante cuestión ha venido preocupando a los Pontífices. Es necesario que la Curia procure ser en la práctica “un instrumento de inmediata adhesión y absoluta obediencia” al Papa, como decía Pablo VI en 1963.
Unas dos mil personas trabajan establemente al servicio de la Santa Sede en los dicasterios romanos. No son muchas si se considera que se trata de una organización para toda la Iglesia y se comparan los números de cualquier administración local española. Pero, a la vista del número de personas y la diversidad de tareas que deben atender, es necesario impulsar el trabajo ordinario de la Curia sin que haya contradicciones entre los dicasterios y las personas que preparen los documentos y actuaciones. Se necesita una buena información en el interior de la Curia y una buena coordinación administrativa. De lo contrario, las personas y la misma imagen de la Iglesia pueden verse perjudicadas.
En la regulación que estableció Pablo VI en 1967 esa coordinación correspondía, sobre todo, al cardenal secretario de Estado y sus colaboradores. Con la reforma de Juan Pablo II en 1988, la tarea coordinadora de la Secretaría de Estado fue algo limitada, en beneficio de la iniciativa de otros dicasterios y del establecimiento de reuniones coordinadoras estables.
En todo caso, es necesaria una buena coordinación administrativa para que la Curia funcione, pero no es suficiente. Se necesita, además, una decidida profesionalización de la estructura de comunicación de la Santa Sede que responda con suficientes garantías a los retos de la sociedad de la información.
Una relación salpicada de escaramuzas
 (Antonio Duato– Editor de las revistas Iglesia Viva y Frontera. Promotor del portal Atrio.org) El 25 de enero de 1959, hace 50 años, en la Basílica de San Pablo, Juan XXIII ganó una memorable batalla a la Curia romana. “No lo digas a nadie en absoluto, ni al secretario de Estado. Si llegan a saberlo, harán todo lo posible para impedir que lo anuncie”, había dicho a su secretario particular. Astucia y candor de un hombre evangélico. Utilización estratégica de todo su incontestable poder para salirse del cauce por el que la Curia conduce la acción de quien desempeña la impracticable jurisdicción “suprema y directa” sobre mil millones de fieles.
(Antonio Duato– Editor de las revistas Iglesia Viva y Frontera. Promotor del portal Atrio.org) El 25 de enero de 1959, hace 50 años, en la Basílica de San Pablo, Juan XXIII ganó una memorable batalla a la Curia romana. “No lo digas a nadie en absoluto, ni al secretario de Estado. Si llegan a saberlo, harán todo lo posible para impedir que lo anuncie”, había dicho a su secretario particular. Astucia y candor de un hombre evangélico. Utilización estratégica de todo su incontestable poder para salirse del cauce por el que la Curia conduce la acción de quien desempeña la impracticable jurisdicción “suprema y directa” sobre mil millones de fieles.
Roncalli había ganado por sorpresa la batalla del triple anuncio (Sínodo de Roma, reforma del Código y Concilio Ecuménico), pero los hombres del aparato empezaron a preparar la reconducción de sus proyectos por el cauce de continuidad. El Sínodo diocesano se celebró sólo un año después y pasó sin pena ni gloria. La reforma del Código de Derecho Canónico se posponía a la celebración del Concilio. El gran reto para la Curia era encauzar esa avalancha de obispos del mundo que se esperaban para 1962. Se hablaba de la “nueva invasión de los bárbaros”. A un clarividente Siri -cardenal de Génova y candidato de la Curia a suceder a Pío XII– le oí yo mismo decir por entonces, en un coloquio privado, que la Iglesia necesitaría 25 años para restablecerse del quebranto que produciría esa convocatoria.
La Curia controló la fase preparatoria. Reelaboró una consulta a todos los obispos del mundo a su imagen y semejanza: diez temas que se correspondían con los diez dicasterios del Vaticano y las diez comisiones preparatorias. Cuando se reunieron los 2.400 obispos en la imponente aula, parecía que todo estaba bien atado. Hasta los miembros que iban a ser elegidos para formar parte de las comisiones conciliares.
Pero se produjo otra sorpresa. Tras anunciar el secretario que al día siguiente se procedería a votar los componentes de las comisiones, el cardenal Lienart pidió que se dejaran tres días para que los obispos pudieran conocerse y presentar propuestas diferentes de las oficiales. El secretario Felici subió alarmado a consultar con el Papa. “No se preocupe, es muy razonable la propuesta del cardenal”. Congar dice en sus memorias que esta decisión cambió el rumbo del Concilio. Un Papa de fe sencilla, pero profundamente arraigada, ganaba otra batalla al aparato.
A partir de este momento, los padres conciliares se dividieron claramente en una mayoría abierta de obispos preferentemente no italianos y una minoría conservadora, liderada por el cardenal Ottaviani, que logró limar la redacción de muchos documentos en aras de la unanimidad e introducir una “nota aclaratoria” a la constitución sobre la Iglesia, que dejaba inoperante el gran principio de la corresponsabilidad episcopal en la Iglesia.
El posconcilio se puso en marcha, y produjo rápidamente una renovación en la inmensa mayoría de católicos. No es verdad que fuera desfigurado por el movimiento del 68. Sencillamente, eran acogidas por el pueblo las pocas reformas efectivas que llegaron desde Roma cuando hubo personas abiertas en algunas congregaciones (Lercaro y Bugnini en Liturgia, Bea en ecumenismo, Casaroli en relaciones exteriores…). La estrategia de la Curia ha sido siempre decir que el Concilio no era un acontecimiento del Espíritu, sino la letra de sus documentos, que debían ser interpretados por los precedentes concilios dogmáticos y el derecho canónico vigente (que nunca se renovó en serio).
Juan Pablo II, que formaba parte de la minoría “perdedora” del Concilio, fundamentó su acción en gestos personales que a veces eran mal recibidos por la Curia (como la reunión en Asís o la petición de perdón en el Año Santo). Pero la Curia siguió con su consentimiento manejando los grandes recursos del poder: el control sobre las Conferencias Episcopales y los mismos sínodos de obispos, el control doctrinal, el nombramiento de obispos… Wojtyla acabó su pontificado proponiendo que, para poder llevar a cabo sus incumplidas visiones de futuro, había que repensar a fondo la función del primado de Pedro (Ut unum sint) y volver a sacar inspiración en el Vaticano II (su testamento).
Y le sucedió un Papa que proclamaba que la Iglesia estaba atravesando una gran crisis con escándalos todavía ocultos. Fue votado como un “valor seguro” ante la crisis. Cuatro años después, él mismo reconoce que la crisis en el seno de la Iglesia es hoy más grave que nunca, y que la siente en su misma Curia. Buena parte de la Iglesia no comprende cómo prima la reconciliación con los lefebvristas por exigencias de una “misericordia” que no se aplica a tantos otros excluidos. Aun así, los elementos duros de la Curia le achacan que no sea suficientemente fuerte en la marcha atrás al preconcilio.
Giancarlo Zizola, gran vaticanista y profundo cristiano, que defendió que Ratzinger podía ser un gran renovador, propone ahora como única salida el ir preparando un nuevo concilio realmente ecuménico y colegial. A pesar de que la inmensa mayoría de obispos del mundo hayan sido nombrados por los dos últimos papas, ésta parece ser la única solución para una Iglesia prisionera del aparato de poder que representa la Curia romana.
En el nº 2.654 de Vida Nueva.













