Un libro de Roberto Morozzo (Ediciones Sígueme, 2010). La recensión es de Armand Puig i Tàrrech.
————
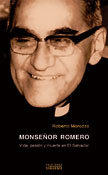
Monseñor Romero. Vida, pasión y muerte en El Salvador
Autor: Roberto Morozzo
Editorial: Sígueme
Ciudad: Salamanca
Páginas: 464
————
(Armand Puig i Tàrrech) Desentrañar la vida de un personaje tan extraordinario como monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, a quien tocó vivir un momento histórico de gran complejidad, siempre es una empresa difícil. El historiador se enfrenta a los retos derivados del conocimento exhaustivo de las fuentes y a la ardua tarea de interpretarlas. Y debe procurar que el lector se haga cargo del ambiente y del contexto que iluminan unos hechos, procurando captar su enjundia y evitando simplificaciones maniqueas. Cuando una vida despierta pasiones, es preciso proponer más que nunca una lectura ponderada y justificada, que dé razón de toda ella, no sólo de una parte. En efecto, una biografía debe ser históricamente fundamentada, debe mostrarse próxima al personaje, pero manteniéndose a la distancia necesaria para percibir su itinerario vital, más allá de cualquier cliché ideológico. Me parece que la biografía de Roberto Morozzo es, en este sentido, modélica.
Publicado originalmente en italiano (2005), el libro que se ofrece ahora a los lectores de habla hispana, en el año del 30º aniversario de la muerte martirial de monseñor Romero (24 de marzo de 1980), “peina” los 62 años de vida del gran obispo latinoamericano con eficacia y profundidad. Emerge la figura de un hombre de Iglesia que nunca dejó de serlo, ni internamente ni en su actuación pública. La adhesión fundamental de Romero se dirigió al Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo: la Palabra de Dios constituyó la base de su vida y de su ministerio. Su fidelidad fue la que Jesús pidió a Pedro: “¿Me amas?”. Romero mantuvo una vida espiritual de gran calado, un alma realmente sacerdotal, que le hizo comprender el valor de la encarnación y la fuerza de la comunión ante los sobresaltos y las amarguras de una situación explosiva. Romero, a pesar de su carácter a veces dubitativo, no se convirtió en un hombre atenazado por las circunstancias. Sus célebres homilías son un ejemplo de lectura encarnada de la Palabra de Dios y rezuman sabiduría evangélica. Son auténticos himnos, comprensibles y cercanos, al amor de Dios y a la cruz de Cristo, construidos desde el Evangelio de Jesús y desde la cercanía a los pobres, llenos de fidelidad a la Iglesia y en plena comunión con el Papa.
Armado con la Palabra
Monseñor Romero se encontró con un país dividido y enfrentado. Oleadas de odio iban destruyendo una sociedad polarizada, donde los campesinos morían por el simple hecho de tener una Biblia en casa. Desde los dos extremos del arco social, se compartía una misma convicción: era precisa una acción violenta que aplastara a la facción rival. Se vivía en un clima de pre-guerra civil, que luego, desgraciadamente, estalló. Monseñor Romero, hombre del Evangelio, nunca se alineó con los violentos, nunca defendió que la justicia tuviera que ser defendida con las armas. Era un hombre armado sólo con la Palabra, luz y criterio de “los hechos concretos de ustedes”. Si practicó alguna revolución, fue la del amor. Para él, la fe y la política, es decir, el trabajo a favor del bien común y del pueblo, tantas veces víctima de la oligarquía, debían ser unificadas. Era preciso desarrollar una acción creyente y una acción política, pero ambas no podían ser identificadas. Romero era consciente de los límites de lo político en un tiempo en el que “todo” se politizaba, pero su voz no se autolimitaba: alguien debía defender los derechos de los pobres al margen de cualquier interés y manipulación.
Para Óscar Romero los pobres eran prioritarios. Esto significa que ocupan un lugar privilegiado en su vida. Como afirma Morozzo, “representan los ejes de un discurso teológico” (p. 292). Los pobres son los que sufren, los enfermos, los campesinos desposeídos de sus tierras…, pero todos ellos necesitan convertirse al Evangelio, ya que una salvación integral incluye la liberación del cuerpo y del espíritu, la redención del pecado y la transformación de una historia personal y colectiva. En una ocasión, preguntado por la teología de la liberación, Romero respondió que su pensamiento teológico era el de la encíclica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI (p. 296). Y en una homília de 1977 dijo: “De nada servirían leyes y estructuras mientras los hombres no se renovaran por dentro” (p. 297). La primacía la tiene, pues, la conversión del corazón. Sin ella no hay liberación. La llamada a la civilización del amor no es una “debilidad, que no puede resolver los problemas de El Salvador”, sino una respuesta de fidelidad al Evangelio: “Amor –proclamaba en homilía del 4 de noviembre de 1979– es también amar a tu enemigo, saberlo perdonar y saberse dar la mano con él” (p. 296). Romero niega la lucha de clases. Su doctrina es puramente evangélica. Nada tiene de marxista.
Su alma de pastor que lee con la Palabra la realidad de su pueblo, sus esperanzas y sus dificultades, no le permitía atrincherarse en un rol. Vivía con pena el desmembramiento de una sociedad que él consideraba su familia. Y, hasta el último momento, vivió la fuerza espiritual que brota de la Eucaristía y de los sacramentos de la Iglesia para ofrecerse ante el Señor como oblación. Las palabras finales de su última homília son un testamento parecido al de Jesús: “Para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre… como Cristo, no para sí, sino para dar cosechas de justicia y de paz a nuestro pueblo”. El Evangelio de Jesús fue la referencia fundamental de un obispo mártir en el altar, cuya memoria “imborrable” –como la definió Juan Pablo II en la Oración por los Mártires del siglo XX (Coliseo, 7 de mayo de 2000)– perdura en toda la Iglesia. La biografía de Morozzo sobre monseñor Romero es, a mi entender, definitiva.
En el nº 2.726 de Vida Nueva.













