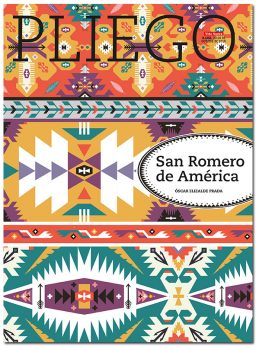Han pasado casi cuatro décadas –un poco más de 38 años, para ser exactos– desde aquella tarde del lunes 24 de marzo de 1980, cuando el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, entregó su vida en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, mientras celebraba la eucaristía de aniversario de Sara Meardi de Pinto.
El evangelio del grano de trigo que cae en la tierra y muere para dar fruto inspiró sus últimas palabras: “… Que este cuerpo inmolado y esta carne sacrificada por los hombres nos alimenten también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo: no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Unámonos, pues, íntimamente, en fe y esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros”. En ese momento se escuchó el disparo que acabó con su vida. La bala del francotirador atravesó su corazón. Literalmente, el cuerpo inmolado de Romero cayó junto al altar. Su sangre se mezcló, para siempre, con el sufrimiento y el dolor de su pueblo, a la manera de Jesús de Nazaret hace dos mil años.
Ese día sus enemigos creyeron que habían arrebatado la vida del arzobispo. En realidad, el pastor ya la había ofrendado por sus ovejas. Los violentos intentaron acallar su voz, pero el profetismo del mártir Romero jamás se detuvo, y su acuciante llamado –pronunciado un día antes de su muerte– traspasó todas las fronteras: “… En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la represión!”.
En el mismo instante en el que se produjo la pascua de Romero, el recuerdo inmarcesible de sus palabras valientes, su compromiso por la defensa de los derechos humanos y sus inconmensurables gestos de misericordia alimentaron para siempre la esperanza del pueblo que le hizo santo y, particularmente, la de los más pobres.
¡Y los milagros no se hicieron esperar! El pueblo de Dios permaneció de pie, en vigilia, perseverando en las noches oscuras y sosteniendo el espíritu renovador del Concilio Vaticano II (1962-1965) y de las Conferencias de Medellín (1968) y de Puebla (1979) que tanto impulsó y puso en marcha Romero, mientras que la Iglesia latinoamericana se nutrió de su denso legado espiritual, teológico y pastoral que se materializó en la opción por los pobres.
San Romero de América, pastor y mártir nuestro, así le inmortalizó tempranamente su hermano en el episcopado Pedro Casaldáliga –hoy nonagenario–, desde las selvas de São Félix do Araguaia, en Brasil, en un poema que dio la vuelta al mundo. El pasado 14 de octubre, Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, oficializó con su canonización el sentir de todo un pueblo. “La Iglesia en salida” de Francisco tiene en Romero a uno de sus mayores precursores, “y se hizo vida nueva en nuestra vieja Iglesia”, como proclamó Casaldáliga sin titubear.
Índice del Pliego
UN SALVADOREÑO DE TALLA MUNDIAL
EL SALVADOR DE MONSEÑOR ROMERO
LA CONVERSIÓN DEL ARZOBISPO
“SENTIR CON LA IGLESIA”
- Un acto personal
- Un acto comunitario
- Un acto apostólico
- Un acto profético
- Un acto de fe
EL LEGADO DE ROMERO
“CON MONSEÑOR ROMERO, DIOS PASÓ POR EL SALVADOR”