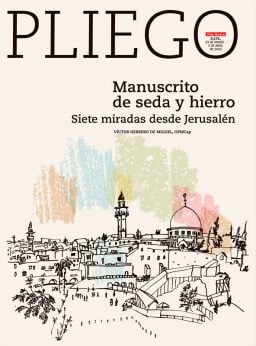Hay una escena en el evangelio de Juan que siempre me ha intrigado. Y, en su interior, una frase. Se encuentra en la mitad del capítulo décimo y dice así: “Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación y era invierno. Jesús paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón”.
- Consulta la revista gratis durante la cuarentena: haz click aquí
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
- Pliego completo solo para suscriptores
“Y era invierno…”. Esta acotación temporal, inesperada y rezumante de misterio, añade al cuadro un tono de posibilidad infinita, de desarrollos múltiples. Jesús deambula resguardándose del frío y el lector siente que cualquier cosa puede pasar, cualquier encuentro o la soledad más íntima. Si leemos el texto en griego, el espacio se hace aún más abisal, pues el término que encontramos en esta lengua, χειμών, además de la estación invernal, significa escarcha, frío, tormenta y, en un salto que provoca casi lo que el proprio término expresa, sufrimiento.
Hoy soy yo el que pasea donde hace dos mil años lo hacía Jesús y, aunque de las columnas del pórtico ya no queda nada, siento en mi piel la cercanía de ese lejano invierno. Me muevo por el Haram esh-Sharif, el Monte del Templo, con la lentitud de quien va pasando las páginas de un manuscrito no tocado, poseído por un temblor sereno que me permite estar atento a la sinfonía de detalles que puebla este lugar, como si de un rincón cualquiera pudiese aparecer la figura pensativa del Galileo.
Mis ojos encaran el reflejo dorado de las piedras, esta luminosidad de Jerusalén que es al tiempo velo y ofrenda, invitación al desciframiento de un enigma que el mismo exceso de luz se encarga de ocultar. Pienso en esta ciudad, en el aura que la cubre y en los escombros que han ido amontonándose en ella. Me viene a la memoria un cuento de Borges titulado ‘Del rigor en la ciencia’, que comienza de este modo: “En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él”.
¿No es Jerusalén, modificando la alegoría borgiana, un imperio miniaturizado en un mapa, un cosmos del tamaño de una ciudad? ¿No es acaso cierto que la ciudad es un crisol en el que contemplarlo todo, un capitel hundido sobre el que descansa el mundo? Pienso, detenido en este ángulo de la explanada, apenas a unos metros de la mezquita de Al-Aqsa, en qué pensaría Jesús mientras paseaba por aquí, cuando esto era distinto a lo que es ahora, otro espacio –con un sentido diferente– emplazado en un mismo lugar.
Recuerdo un poema del ‘Cantar de los Cantares’ en el que el amante compara una zona del cuerpo de la amada con la colina de la mirra y me doy cuenta de que, según la mágica conjunción entre símbolos y lugares, es justo allí donde me encuentro, donde paseaba Jesús: el monte Moria, donde la mirada de un niño se cruzó con los ojos de un ángel, y los ojos de un anciano hallaron la mirada temblorosa de un cordero.
Desde aquí, con la facilidad con la que alguien ve a quien vive en la casa vecina, veo la sombra fugitiva de David, en las terrazas de la acrópolis jebusea, espiando a la mujer por cuyo amor quitó la vida a un hombre y de cuyo vientre recibió a un hijo cuyo nombre se asocia a un tumba, que diviso desde aquí, en caída vertical, y otro hijo, que amó a mujeres extranjeras y construyó santuarios a sus dioses: Salomón, el idólatra, el santo que levantó el gran templo en el lugar donde después Mahoma, en un sueño alado, subió al cielo.
Dice la cábala judía que fue aquí donde Dios pronunció las palabras creadoras y donde, recién creado por las manos divinas, fue dando el primer hombre el nombre exacto a cada uno de los seres. En esta altura de esta ciudad hundida en un valle, a la que solo se puede llegar subiendo, en este tablero roto donde se juega un ajedrez eterno, me pregunto: ¿existirá otro lugar así en la tierra, un espacio semejante donde lo imposible se abrace con lo cierto? ¿Habrá en las bibliotecas un libro parecido, un códice como este, de ternura y de violencia, un manuscrito como Jerusalén, de seda y hierro? (…)