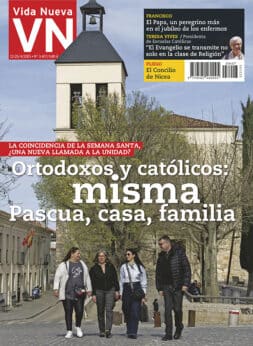La verdad fue un valor casi siempre defendido en el pasado. Hoy se está convirtiendo para muchas personas en un valor discutido. La “verdad”. ¿Quién cree hoy en la verdad? Mejor dicho: ¿quién cree que es posible alcanzarla, hacerse con ella? Cada vez somos más escépticos o más pragmáticos. En los muros de una universidad, alguien escribió: “La verdad me persigue, pero yo corro más que ella”. Esto no lo hubiera afirmado nunca santo Tomás de Aquino, pues estaba convencido de que un mundo construido sobre la mentira es un peligro y, sobre todo, hace imposible la convivencia.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Pliego completo solo para suscriptores
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
En el mejor de los casos, en una cultura cada día más individualista cada vez son más las personas que se conforman con su propia verdad y renuncian a buscarla juntos mediante el diálogo y la comunicación. Así, se va expandiendo un cierto aire de relativismo, de incomunicación y de soledad. Porque, al margen de la verdad, son imposibles la comunicación y la convivencia.
En estos tiempos se está expandiendo una crisis de sospecha o una cultura de la desconfianza en relación con el asunto de la verdad. En algunos ambientes ya resulta una verdadera osadía pronunciar la palabra “verdad”. Se trata de lo que fue un valor indiscutible que se está convirtiendo en un enemigo a evitar, pues, para muchas personas, la verdad se asocia cada vez más con vicios intolerables cuales son el dogmatismo, el fundamentalismo, la violencia, la cruzada, la intolerancia…
Anécdota universitaria
Una anécdota del ámbito académico refleja bien estas sospechas, esta desconfianza, estos prejuicios frente a la verdad. Al comenzar el curso en una Facultad de Humanidades, se hizo la siguiente dinámica: en un primer momento, quienes lo desearon escribieron una palabra en el pizarrón –aún no existían las pantallas electrónicas– para definir sus expectativas del curso. Un profesor puso la palabra ‘VERITAS’.
En un segundo momento, quienes lo desearon se adelantaron y subrayaron una palabra o tacharon alguna de las palabras escritas. El primero que salió tachó la palabra ‘VERITAS’. En un tercer momento, se dio opción a que cada cual explicara por qué había subrayado o borrado tal o cual palabra. El que tachó la palabra ‘VERITAS’ dijo: “No soporto que nadie comience un curso como si poseyera ya la verdad”. El que la escribió explicó: “Quise escribir ‘BUSCAR LA VERDAD’. Pero solo permitían escribir una palabra”. Ah, bueno… Y llegaron ambos a un consenso.
Búsqueda, no apropiación
Es cierto que la verdad no es patrimonio de nadie. Pero también es cierto que todos deberíamos estar dotados del instinto de la verdad. Así lo entendió, según Lessing, el rabino a quien Dios le ofreció la posibilidad de escoger la verdad o el instinto de la verdad. Modestamente, él se decidió por el instinto de la verdad, consciente de que la verdad absoluta solo es patrimonio de Dios. La verdadera relación con la verdad es la búsqueda, no la apropiación. Y uno de los mayores dones que puede poseer una persona es el instinto o la inclinación natural hacia la verdad.
Pero, de veras, ¿es tan importante la verdad? Hasta ahora siempre se contestó: SÍ. Y se justificó: porque afecta de lleno a la convivencia de los seres humanos, porque es condición imprescindible para atinar con el sentido de la vida, porque está esencialmente hermanada con la justicia, porque es condición indispensable para defender el bien común, porque repercute directamente en la política, en la economía, en la educación… en todo. Y, entonces, ¿por qué esa creciente sospecha y desconfianza frente a la verdad?
En los primeros días del año, escribía un columnista en uno de los periódicos de difusión nacional: “No es la verdad, sino la mentira lo que mueve este mundo”. Quizá su afirmación es demasiado contundente y un poco exagerada, pues aún quedan personas para quienes la verdad sigue estando asociada a la dignidad personal. Pero las reflexiones que seguían a esa afirmación no tenían desperdicio.
Las 12 uvas
Aquellas reflexiones se referían a la costumbre de tomar las 12 uvas de la suerte al terminar el año. Sin embargo, las conclusiones del autor son válidas para nuestro propósito de defender la importancia de la verdad. Estas eran sus tres conclusiones: 1) que no nos juntamos para buscar la verdad, sino para comer las 12 uvas; 2) que nos mentimos a nosotros mismos tan ricamente pensando que con las 12 uvas aseguramos el año; 3) que no es la verdad, sino la mentira la que rige este mundo.
Llevemos el asunto de la verdad más allá de las 12 uvas de fin de año. Pensemos en la trascendencia de la verdad o la mentira en la convivencia de los seres humanos, en la defensa de la justicia, en la gestión política y económica del bien común, en tantos otros campos de la vida humana. Y nos seguiremos preguntando por la importancia de la verdad. Nos seguiremos preguntando: ¿por qué esa creciente sospecha sobre la verdad?
Cultura de la sospecha
Son cada vez más las personas enroladas en la cultura de la sospecha. Hace unos años se publicó en Gran Bretaña un informe sobre el nivel de veracidad de las personas de la vida pública. El 67% de los encuestados no confiaban en que los miembros del Parlamento dijeran la verdad. El 70% desconfiaban de que los ministros del gobierno dijeran la verdad. Solo los periodistas y los agentes inmobiliarios puntuaban peor.
Me pregunto yo cuál sería la puntuación si se hiciera un informe sobre el nivel de veracidad de nuestros políticos, de nuestros periodistas… o de los clérigos. Decir la verdad ya no parece formar parte de la dignidad humana, como lo era para los filósofos griegos, para Sócrates, Platón y Aristóteles. Se pretende ser persona respetable sin vivir en la verdad, sin la virtud de la veracidad.
Incultura de la posverdad
Esta crisis de la sospecha se está expandiendo. Alguien ha definido al hombre actual como el hombre del “quizá”. Se da en la actualidad un hecho verdaderamente paradójico. Cada vez se insiste más en la cultura de la transparencia y, sin embargo, sigue creciendo la cultura de la desconfianza. Porque cada día nos topamos con más desinformación, más noticias falsas, más medias verdades, más bulos, más mentiras descaradas… Sigue ganando terreno la cultura o la incultura de la posverdad. Y decir posverdad, literalmente, viene a significar renuncia a la verdad como valor trasnochado y caducado.
Todo esto explica la creciente cultura de la sospecha y la desconfianza. No confiamos en que los políticos, los economistas, los mercaderes, los ejecutivos, los medios de comunicación nos digan la verdad. Nos ahogamos en información, pero no sabemos a quién creer. Sospechamos que la gente nos está engañando. Se crean cada vez más comisiones para investigar la verdad, para saber qué pasó o qué está pasando, pero tampoco confiamos en las conclusiones de dichas comisiones, porque se mezclan muchos intereses ocultos. Cada día aparecen nuevas denuncias de corrupción en todos los ámbitos de la vida pública. Pero raramente aparece la verdad sobre dichas denuncias, la verdad sobre los denunciantes y los denunciados.
Y así nos hundimos más y más en la cultura de la sospecha y de la desconfianza. Pero no podemos vivir solo de la ciencia o de la evidencia objetiva, como quieren los ilustrados; hay que vivir también de la confianza personal. (…)
Pliego completo solo para suscriptores
Índice del Pliego
1. PERO, DE VERAS, ¿SIGUE SIENDO IMPORTANTE LA VERDAD?
2. ¿POR QUÉ ESA CRECIENTE DESCONFIANZA FRENTE A LA VERDAD?
3. ¿CUÁLES SON LOS GRANDES ENEMIGOS DE LA VERDAD?
4. DISTINTOS NIVELES DE LA VERDAD
5. UNA LECCIÓN QUE NOS VIENE DEL PASADO: LA HERENCIA DE NUESTROS MAYORES
6. LA VERDAD SOBRE CUESTIONES DECISIVAS
7. IMPORTANCIA DE LA VERDAD EN LAS RELACIONES CORTAS Y EN LAS RELACIONES LARGAS