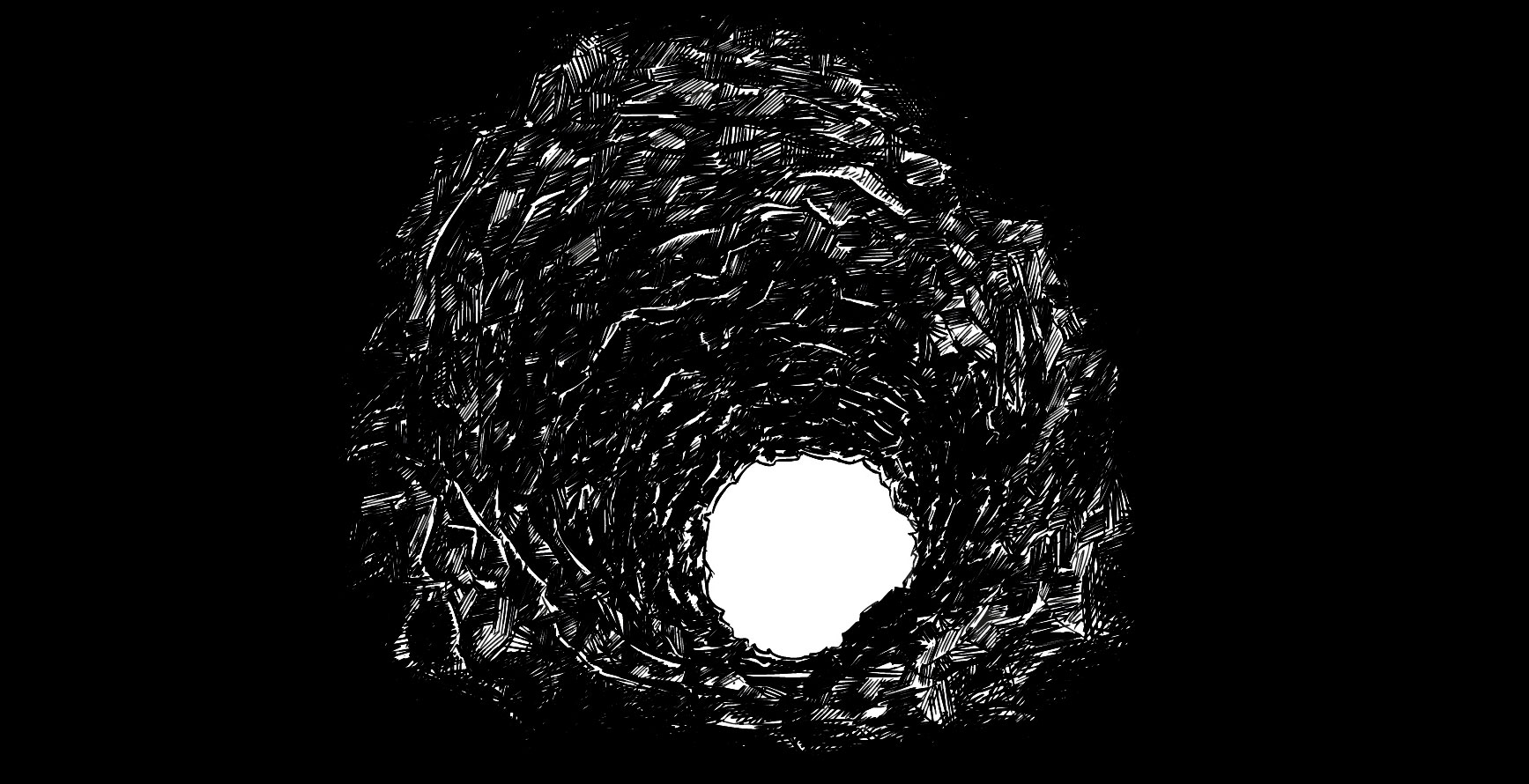Ya me lo había advertido un gran amigo y profeta de nuestra Iglesia en Madrid: “Te has metido en un bendito lío; que sepas que a raíz del libro que has escrito no será nada extraño que víctimas de abusos se pongan en contacto contigo”. ¡Cuánta razón tenía! Entre esos admirables supervivientes que se han acercado, también han llegado algunas religiosas, víctimas de abusos por parte de sacerdotes.
¡Sí! Así como los abusos sexuales a menores no es un tema ni mucho menos exclusivo de la cultura anglosajona –es algo tristemente real en todas las latitudes–, tampoco el tema de las religiosas abusadas es una realidad exclusiva de África, India o vaya usted a saber dónde. También en nuestra España existen hermanas que han sufrido, o están sufriendo este drama.
- EDITORIAL: Vida religiosa: la escucha vence al desgaste
- A FONDO: Hay una monja quemada en tu comunidad
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
En algún caso, el abuso se extendió por un periodo de hasta casi veinte años, desde casi el noviciado hasta no hace mucho. ¡Tal es el poder del manipulador que, en nombre de Dios, hechiza a sus víctimas hasta hacerlas sentir que no tienen escapatoria! De hecho, en el camino lo han intentado varias veces, pero una y otra vez –no entienden bien el por qué– se han visto atrapadas en la tela de araña que tan astutamente tejió su agresor.
¿Cómo se da esta situación de cautividad? No hay espacio para explicarlo aquí con calma, pero diré que el abusador es muy hábil en transferir la culpa y la responsabilidad a su víctima. Además, siempre trata de normalizar su perversión haciendo uso de todo un arsenal de justificaciones. Algunas, más clásicas como “esto es normal, somos personas de carne y hueso y no hacemos daño a nadie” o “cómo un Dios que dice ser Amor va a impedir que dos personas se amen…”.
Otras, respuestas psicopáticas y retorcidas: “Era para hacerle sentir la caricia de Dios”; “era parte de su proceso de personalización de la castidad; tenía que saber a qué estaba renunciando”; “estaba angustiada respecto a su sexualidad, llena de culpas y complejos… ¡había que normalizar!”; “esperemos que así se te pase tu confusión de identidad”.
Alguno incluso se tumbaba sobre su víctima para darle la absolución sacramental como una forma simbólica de expresar la resurrección de la muerte producida por el pecado, como lo hizo Elías con el hijo de la viuda de Sarepta (1 Re 17, 21).
Lágrimas que ahogan
Al contarlo, las supervivientes no logran hacerlo sin sentir una profunda vergüenza y cierta recriminación hacia sí mismas: “¿Qué me pasó para permitir algo así?”. A menudo las lágrimas ahogan las palabras y lo dicen todo; otras veces, solo aflora la rabia. Esta imprescindible indignación se echa de menos en nuestros pastores y jerarcas. Alguna me llegó a decir: “Mientras se lo contaba al obispo, era como estar ante un bloque de hielo, impasible…”.
Tal vez sea porque, si ya cuesta entender el abuso a menores, no digamos el abuso a personas adultas, en este caso religiosas. A ciertas autoridades eclesiásticas les cuesta concebir este tipo de abuso porque dan por supuesto que existe el famoso consentimiento solo por el hecho de ser adultos y en principio personas sanas física y psicológicamente. Aquí se suelen escuchar comentarios típicos como “es que ella se enamoró…”. O lo que es peor aún: “Es que fue provocativa…”.
Estas religiosas abusadas fueron adultos en ‘situación de vulnerabilidad’. Me gusta más que decir ‘personas vulnerables’, porque esta expresión pone el acento en la víctima y no en el victimario o en el contexto responsable o facilitador de los abusos. Por definición, todos somos vulnerables de alguna u otra forma.