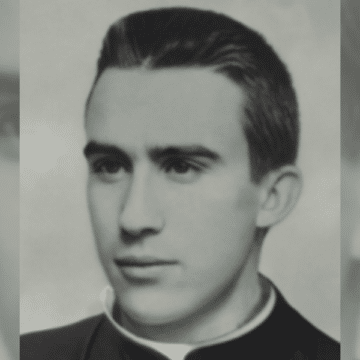El pasado 21 de septiembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia contra la Federación Rusa por el asesinato de Alexander Litvinenko en Londres, en el año 2006, envenenado con polonio radiactivo 210. No había sido el primer intento de eliminación de este antiguo miembro del FSB –servicio secreto ruso– que solicitó asilo político en el Reino Unido y que comenzó a denunciar los excesos cometidos por el régimen de Putin, en especial el asesinato de la periodista Anna Politkósvskaya, azote contra las violaciones de derechos humanos cometidos durante las guerras en Chechenia.
- ?️ El Podcast de Vida Nueva: Luigi Usubelli: un capellán para el ‘cementerio’ del Mediterráneo
- ¿Quieres recibir gratis por WhatsApp las mejores noticias de Vida Nueva? Pincha aquí
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
El trabajo de investigación realizado en el Reino Unido durante varios años ha acreditado la autoría de dos agentes rusos del mencionado órgano estatal, Andrei Lugovoy y Dimitri Kovtun, reclamados a través de órdenes de extradición nunca atendidas por el Kremlin. Las 33 páginas de la sentencia Case of Carter vs Russia incorporan las evidencias que han concluido en esta atribución de responsabilidad internacional de Estado ruso por la actuación de individuos que intervinieron bajo las órdenes del mismo. Más allá de la indemnización económica a su viuda como mecanismo de reparación económica del ilícito, la importancia de los hechos juzgados y el comportamiento de Rusia en la comunidad internacional debe de hacernos reflexionar sobre algunas cuestiones.
En primer término, estamos hablando de un crimen de Estado ejecutado en el territorio de otro contra un ciudadano británico –había adquirido ya esta nacionalidad– por oponerse a un régimen que manifiesta desde hace años una clara deriva autoritaria, refrendado así por los principales índices que analizan este tipo de categorías de Estados –como el Índice de Democracia de The Economist–.
No son acciones aisladas
En segundo lugar, no se trata de una acción aislada. El reguero de actuaciones similares perpetradas a la sombra del Kremlin empieza a ser abundantes y, en algún caso, objetos de sentencias firmes como la actual. Al mencionado asesinato de la periodista Anna Polítkovskaya en el ascensor de su domicilio, también en el año 2006, hay que sumar el del opositor Boris Nemtsov, el 27 de febrero de 2015. La noche anterior a la celebración de una manifestación contra la intervención en Ucrania fue tiroteado a 200 metros del Kremlin –con toda su carga simbólica–. El intento más reciente fue el realizado también por envenenamiento contra el mayor opositor actual a Putin, Alexéi Navalny, el 20 de agosto de 2020. Tras ser tratado en un hospital alemán retornó a Rusia para ser detenido y está encarcelado en la actualidad. Los ejemplos de Serguéi Kripal y su hija, también en el Reino Unido con Novichok –la misma sustancia que la utilizada contra Navalny–, o del sospechoso ahorcamiento del magnate en su domicilio –también británico– Boris Berezovski, enfrentado igualmente al régimen engrosan una lista muy preocupante.
Una tercera derivada desprendida del análisis de este tipo de actuaciones es esencialmente política. Las relaciones diplomáticas entre Rusia y el Reino Unido son complicadas desde hace años como consecuencia directa de este tipo de hechos. Pero además, la Unión Europea ha aprobado un paquete de sanciones contra diversos intereses rusos (personas físicas, jurídicas, e instituciones) que vienen a sumarse a las ya desplegadas desde el año 2014 como consecuencia de la anexión unilateral de Crimea y la intervención desarrollada en los distritos orientales de Ucrania (Donetsk y Lugansk). Los dos principales actores regionales condenados a entenderse (Rusia y la UE) están en la fase de mayor desencuentro desde que Rusia comenzó su andadura como Estado independiente tras la disolución de la Unión Soviética, hace ahora treinta años.

La policía rusa detiene a un manifestante en una propuesta en apoyo al opositor Alexei Navalny el pasado 31 de enero. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV
Un cuarto elemento nos remite a una seria reflexión sobre los principios y valores imperantes en los actuales dirigentes rusos. Aunque formalmente se encuentran comprometidos con los principales instrumentos jurídicos internacionales, especialmente en materia de derechos humanos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y su órgano jurisdiccional (el mencionado Tribunal Europeo de Derechos Humanos), su pertenencia al Consejo de Europa ha estado en el aire durante estos últimos años por abiertas discrepancias y fricciones entre la Federación Rusa y la organización regional responsable de velar por la protección de esta materia.
Además, las recientes reformas introducidas en la Constitución rusa –hace unos meses– en plena pandemia del Covid-19, no solo se orientaron a reforzar los poderes presidenciales y a la posibilidad de presentarse a sucesivas elecciones una vez agotado su presente mandato sino, de igual manera, a sancionar la primacía del ordenamiento jurídico interno de Rusia sobre el Derecho Internacional. Es decir, propiciar el incumplimiento de las normas internacionales que no ajusten a las propias. En resumen, acentuar la tendencia ya claramente apuntada por sus actuaciones internacionales: las de una potencia refractaria a los principios y abiertamente orientada hace sus intereses de todo tipo (políticos, geoestratégicos, económicos, securitarios).
El escenario descrito rememora viejos episodios de la Guerra Fría, desarrollada entre las dos grandes potencias con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aquel orden internacional bipolar no se parece al actual, en el que apunta una multipolaridad incipiente con potencias ya emergidas (Estados Unidos, Rusia, China y la UE) y algunas emergentes (India, Sudáfrica, Brasil). No podemos negociar con los principios y valores que presidan el mismo, en particular, con la defensa de los derechos humanos esenciales.